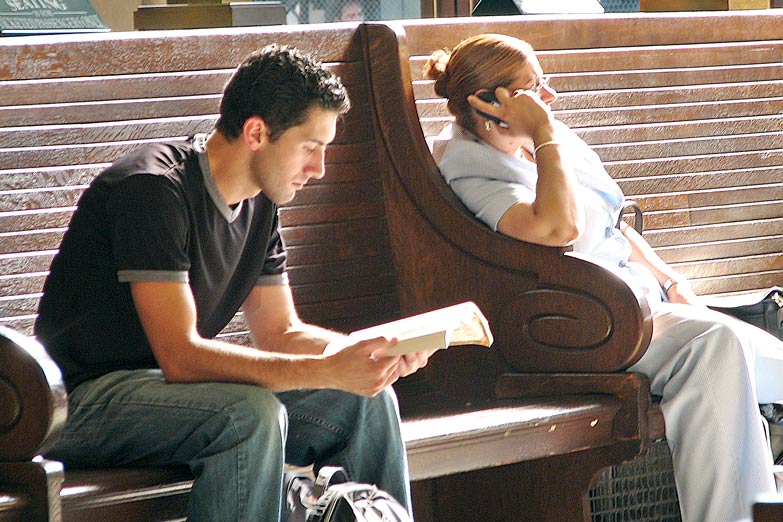«El verbo ‘leer’ no soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos: el verbo ‘amar’
, el verbo ‘soñar’
» Así comienza Como una novela, de Daniel Pennac, un libro publicado en 1993 que hizo al autor francés nacido en Marruecos en 1944, conocido en todo el mundo. Si algo tiene de atrapante su prosa es el sentido del humor gracias al cual logró quitarle el almidón a uno de los temas más almidonados, pomposos e irritantes que enarbolan padres, instituciones educativas, fundaciones destinadas a beneficiar a la infancia y todo tipo de gente bienpensante: la proclamación del acto de leer como un deber casi moral, como si la lectura por sí misma, independientemente de qué, por qué y para qué se lee, tuviera virtudes enriquecedoras que vitalizaran el espíritu y transforman al lector en una mejor persona.
Convertida así en una medida higiénica equivalente a mostrar las uñas limpias y los zapatos lustrados, como se exigía en la escuela en otros tiempos, la lectura padece en nuestra sociedad una suerte de militarización inconsciente: hay que leer porque hay que leer, hay que leer porque sí, hay que leer como si se hicieran saltos de rana en la madrugada helada en la convicción de que ese acto gratuito, arbitrario e impuesto fuera capaz de convertir a un joven en un verdadero hombre. Quizá la comparación parezca excesiva, sin embargo no por casualidad un refrán popular dice que «la letra con sangre entra». Es cierto que los fundamentalistas de la lectura tienen buenas intenciones. Pero no es menos cierto que de buenas intenciones, según dicen, está sembrado el camino del infierno.
La materialidad de la letra impresa que democratizó el conocimiento con la invención de la imprenta se convirtió en dogma. Aunque diversos informes indican que las nuevas generaciones leen en diversos soportes, los más conservadores descreen o desprecian la escritura evanescente de las pantallas que se retira a un mundo inaccesible cuando se cierra un documento o se apaga la computadora. Tan fuerte es el dogma de la letra impresa que muchos no consideran lectura la que se realiza en la pantalla iluminada. Y no existen dogmas que no señalen culpables. Por eso permanentemente se escucha la letanía de que atrapados por la TV y por Internet, los chicos no leen, los adolescentes no leen, los jóvenes no leen
Es un misterio de qué viven las editoriales y las librerías. Es un misterio también por qué muchas sagas destinadas a adolescentes que tienen un alto nivel de ventas en todo el mundo constan de varios libros que no bajan de las 500 páginas cada uno.
En el artículo ¿Cuánto y cómo se lee? De los libros a las pantallas (En La cultura argentina hoy. Tendencias, compilado por Luis Alberto Quevedo) Néstor García Canclini afirma que ni siquiera la crisis de 2001 en la Argentina detuvo la producción de las editoriales del país, sino que, por el contrario, esta se dedicó a la publicación de autores latinoamericanos y a traducir a escritores de otros países. «
ese crecimiento sostenido de la producción endógena señala no es concebible sin un mercado lector. Un análisis de la diversidad contenida en los catálogos de las editoriales argentinas narrativa, ensayo, poesía, historia social y política, teatro, libros para niños evidencia que ese desarrollo no puede medirse solo por el número de ejemplares vendidos (que casi se triplicó en las dos últimas décadas) sino por la perspicacia para vincularse con una comunidad lectora habitada por muchos perfiles.»
Constituirse en lector tiene un fuerte componente social que la mayoría de los análisis prefiere dejar de lado. «Los estudios de consumo muestran desde hace décadas observa Canclini que, incluso cuando compramos solos, participamos en tendencias sociales, atendemos a modas y recomendaciones, pensamos cómo nos van a ver con esa ropa y con quién consumiremos estos alimentos. Sin embargo, la concepción individualista del consumo persiste al analizar el acto de leer.»
Es complejo y casi imposible explicar por qué algunos seguimos sintiendo en la adultez la necesidad de ese mundo paralelo donde refugiarnos, donde habitar por unas horas al día para alejarnos o para soportar un poco mejor la realidad impiadosa. Las razones individuales que motivan la lectura son inagotables: ver leer a los padres genera el deseo de saber qué es aquello que atrae su atención, las desdichas de la infancia y de la adolescencia nos arrojan a mundos paralelos, hemos tenido la fuerza necesaria para sortear la orden de leer y las áridas clases de ciertos profesores de literatura, por alguna razón consideramos los libros como objetos prohibidos que nos susurrarán al oído historias excitantes
Las razones son casi infinitas, pero todas tienen un elemento en común: la fuerza necesaria por parte del lector de cualquier edad para arrancar los textos de la obligación social, la frecuente esterilización pedagógica y devolverlos al mundo del placer.
¿Pero acaso es posible no ser un lector? El mundo es un gran libro que seguimos aprendiendo a leer todos los días. Cuando se proyectó la primera película sobre el tren que llegaba a la estación, los espectadores huyeron desesperados por el miedo de ser atropellados por el monstruo. El nuevo invento, el cine, obligó a leer las imágenes móviles que producía. Por eso, inexorablemente, aunque no lo sepamos ni nos entreguemos a la lectura de historias, leemos gestos, situaciones, rostros, cuerpos, acontecimientos políticos… Todos somos, inexorablemente, lectores perpetuos. «