Un centauro llamado Oligor, que nunca ha visto a otro centauro en toda su vida, se dedica a la pintura. En el último de sus cuadros puede verse a un caballo que se asoma y que tiene algo de monstruoso. Mario Obradour, en cambio, es bellísimo, pero solo en fotos: en persona es igual a un maniquí. A los 14 años, Mario descubrió que el amor físico no era para él, de modo que inventó una forma precaria masturbación utilizando una franela como las que se usan para lustrar autos. Por su parte, un apasionado de la filosofía confiesa tener algunos impedimentos físicos: en una mano tiene tres dedos y en la otra, por desgracia la derecha, solo dos. Un problema que le impidió aprender piano como hubiera deseado. Por fin, Jesús Pica Planas es un inventor tan fecundo como inservible. Entre sus creaciones más memorables se encuentran un calzoncillo de goma hermético para perras en celo; un dentífrico de ruda contra el vicio de fumar; un interruptor conectado al pie para no dormirse con la luz abierta y otros 76 inventos inútiles.
La obra de Juan Rodolfo Wilcock –o J. Rodolfo, como firmaba sus libros (o simplemente Johnny, como le decían los amigos—es una de las más absurdas, poéticas, estimulantes, frenéticas y desconocidas de la literatura argentina, a la que de todas formas tal vez no pertenezca. Y es que este hijo de inmigrantes nacido en 1919 escribió la mitad de ella en italiano. Wilcock formó parte del núcleo más íntimo de la cofradía que creció en torno a Jorge Luis Borges, espacio que compartía con autores como Manuel Peyrou, José Bianco, Carlos Mastronardi y, por supuesto, el impar matrimonio que integraban Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, cuya casa solía ser el centro habitual de reuniones, tertulias y cenas. Entre todos, Wilcock era el más joven y, fuera de Borges, probablemente el más brillante y talentoso.

Wilcock vivió en la Argentina hasta 1957 y luego se instaló de forma definitiva en Europa. Pero a diferencia de otros compatriotas emigrados no eligió París para radicarse, sino Roma. Pero una vez en Italia dejó no solo la poesía sino también su idioma de origen, para dedicarse a la prosa y a escribir en su lengua materna: el italiano.Así publicó una decena de libros hasta su muerte, ocurrida en 1978, que recién se tradujeron al español de forma completa a finales de los ’90. Es por eso que en la literatura argentina su obra ocupa un lugar híbrido, medio monstruoso, que nada tiene que envidiarles a aquellos personajes que habitan sus libros, casi inconseguibles. Los curiosos pueden buscar las ediciones de El caos o El estereoscopio de los solitarios, ambos publicados por el sello La Bestia Equilatera. Pero pronto: no deben quedar muchos disponibles.
Para tener una idea precisa de quién fue este escritor superlativo y narcisista, lo mejor es leer Wilcock, otro volumen extraordinario en el que Daniel Martino compila las citas que sobre él escribió Bioy Casares en sus copiosos diarios personales. Sí, Martino lo hizo de nuevo: él es el responsable del Borges, libraco épico en el cual, en base al mismo sistema, recogió las anécdotas e infidencias que el autor de La trama celeste escribió en sus diarios sobre el autor de El Aleph. Menos voluminoso que aquel, las 240 páginas de esta nueva joya sin embargo alcanzan para dar cuenta no solo del talento de Wilcock y de su carácter malicioso y resbaladizo. También es posible seguir la evolución del vínculo con Bioy, que como el Salieri de la película Amadeus parece ir de los celos y recelos a la amistad y la admiración.
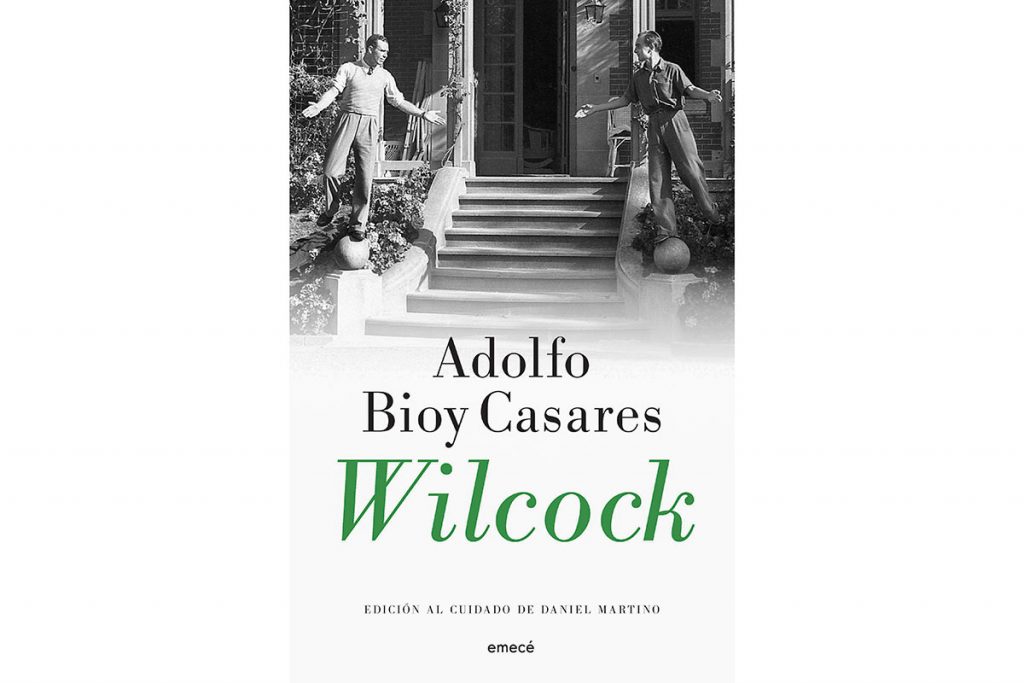
“Come en casa Johnny.” La ubicua frase que se hizo famosa tras la publicación de Borges, es también el latiguillo al que Bioy recurre al comienzo de muchas de sus entradas diarias. Pero esta vez no llama al invitado por su apellido, sino que utiliza el diminutivo del nombre. Ese cambio no parece ser trivial, porque a través de él toman cuerpo las diferencias entre los vínculos que lo unían a uno y a otro. Vertical, de respeto y hasta sumisión con Borges; horizontal, de paridad y competencia con Wilcock. Y es que en el libro, que abarca los 56 años que van de 1941 a 1997, la mirada de Bioy sobre él registra un vuelco considerable. De hecho, las primeras menciones que realiza en sus diarios ponen de manifiesto una clara antipatía y un encono muy marcado. Si hasta confiesa haberse basado en él para componer al poeta pedante y desagradable que protagoniza su cuento El perjurio de la nieve.
Sin embargo esos sentimientos de rechazo (que en alguna medida parecen estar vinculados a la homosexualidad de Wilcock; mejor dicho: a cierta homofobia por parte de Bioy), con el tiempo y el trato van dando paso a la admiración. Bioy reconoce el genio de su joven amigo incluso contra la consideración de Borges, quien nunca se terminó de bancar mucho al egocéntrico benjamín del grupo. Tal vez sentir que Wilcock no era una competencia en el cariño de Borges le haya permitido a Bioy, que era bastante celoso de su amigo mayor, hacer a un lado los resquemores que le impedían reconocer el enorme talento de ese otro. Quien, por otra parte, abundaba en actitudes que le granjeaban antipatías a granel. Esa dualidad recorre todo el libro, de modo que en una página Wilcock puede ser un nene caprichoso y en otra un interlocutor inteligentísimo; o un conversador ocurrente en una y un histérico insoportable más adelante. Así, Wilcock, el libro, bien puede ser leído como la mera cronología de un vínculo, pero también como el diario de una amistad hermosa. O mejor todavía: como otra declaración de amor que, por pudor, Bioy solo atrevió a confesar disfrazándola de diario.














