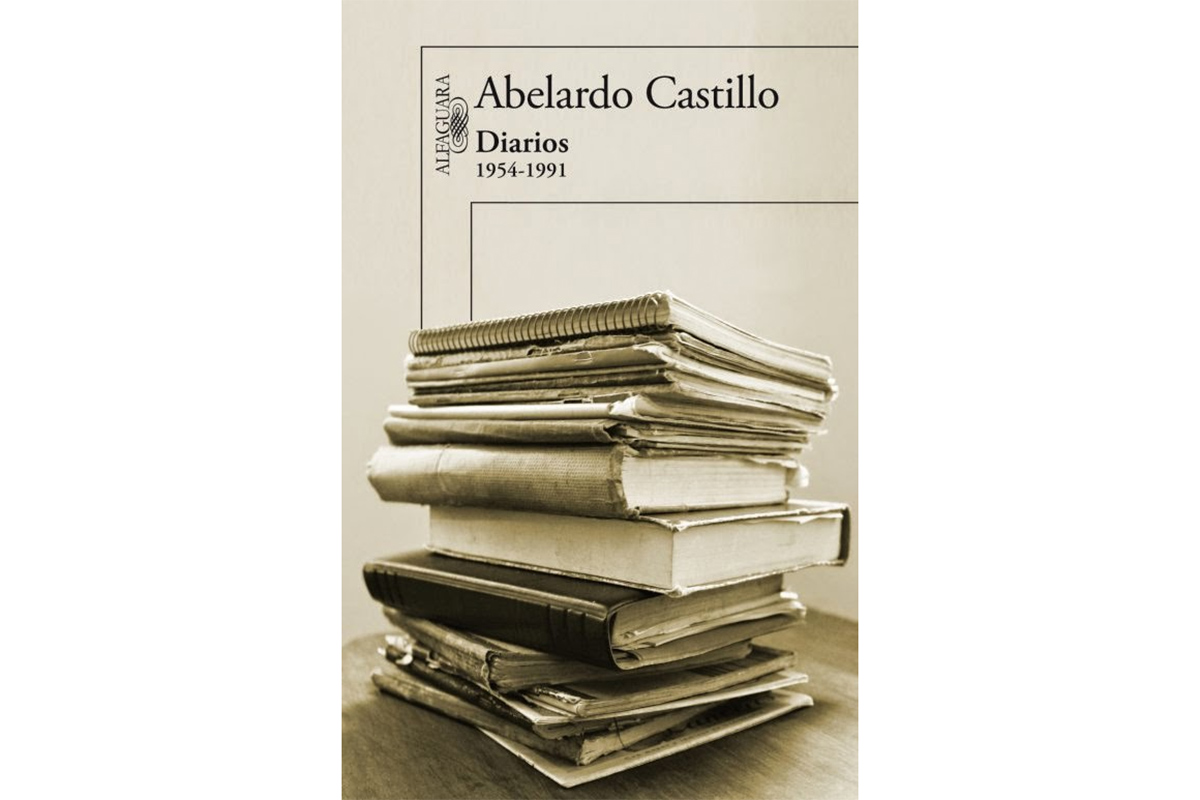Un hombre escribe en un cuaderno: “No odio a mi madre: me da miedo”. Más adelante, el mismo hombre en otras hojas anota un recuerdo, la declaración voluntaria de una época de su vida: “Hacia el 62 yo empecé a tomar fuerte, y, alrededor del 66, de un modo suicida”.
La promesa –o apenas la idea de algunos lectores– que supone la publicación del diario de un escritor es tentadora: espiarlo en pantuflas, volverse confidente de sus miserias, acceder a la trastienda de la creación. En Abelardo Castillo –el hombre que escribe– aún no opera la conciencia de saberse leído –recién aparecerá en el preciso instante en que autoriza la publicación o, tal vez, lo supo desde siempre, pero engañó a todos, empezando por él mismo–; es pura urgencia, rito y disciplina. El resultado es un libro único.
Diarios 1992-2006, editado por Alfaguara, es el cierre de un trabajo colosal (Castillo los empezó en febrero de 1954, es decir, cuando tenía 18 años) y al mismo tiempo la primera publicación luego de la muerte del autor, en mayo de 2017. “Estos Diarios son, esencialmente, un espejo; un acto privado de autoconocimiento”, dice Sylvia Iparraguirre en el prólogo. La pericia de Iparraguirre en la definición se debe, menos al talento ya verificado como escritora y ensayista, que a la circunstancia de haber estado casada con Castillo durante más de cuarenta años. “Es el registro –agrega– de nuestra vida cotidiana y el testimonio de parte de la historia reciente de nuestro país”.
Castillo, Iparraguirre y Gabriela Franco, la editora que trabajó junto a ellos en ambos tomos (el primero comprende los cuadernos manuscritos que van desde 1954 a 1991), elevaron un género que no es común en la literatura argentina. Sin desmerecer a esos pocos antecedentes locales, las fuentes de referencia deben rastrearse en los diarios de Franz Kafka, Virginia Woolf, John Cheever y, sobre todo, André Gide, a quien Castillo vuelve una y otra vez en sus anotaciones.
“Lo único que justifica un Diario –en el sentido estrictamente personal– es la inmediatez, que exige una escritura rápida y casi automática, pero cuando somos muy jóvenes, la dificultad de encontrar las palabras adecuadas es muy grande. Ponemos cualquiera, mentimos por inhabilidad, por énfasis, por pobreza, y al leerlos cuando pasan los años no creemos que las cosas hayan sido realmente así. Por fin uno aprende medianamente a escribir y encuentra las palabras con alguna rapidez, pero ya dejó hace mucho de ser una persona interesante”, se lee en una anotación de abril de 1995, adelantando lo que será una constante: la mirada impiadosa sobre lo que se está volcando al papel, es decir, sobre él mismo. Castillo reflexiona acerca de la honestidad del texto y se pregunta, más de una vez, si la mera posibilidad de la publicación no le quita al asunto toda naturalidad. Está tentado a responder que sí. El malestar es enorme (tanto que decidió que los Diarios concluyeran en 2016 cuando su escritura todavía no estaba “contaminada” con la idea de ser editada). Pero sigue adelante porque se convence de que no escribe para los demás, sino para él, “para saber y hasta para poder sentir qué me pasaba”.
Esta “ceremonia encantatoria” le sirve a Castillo, por supuesto, y también a los lectores. En los Diarios se puede encontrar desde una guía práctica para armar una biblioteca decente –Sartre, Heidegger, Camus, Shakespeare, Dante, Poe, Borges, Whitman, Neruda, Tolstoi, Lorca, Quiroga, Nietszche, Platón, Baudelaire y la lista sigue–, hasta el cotilleo del “circo literario” que el autor despreciaba; desde el registro, sin concesiones, de sus miedos y debilidades, hasta reflexiones trasnochadas –solo en el sentido literal– sobre filosofía, religión y política (Castillo apabulla al lector con su clarividencia, aún frente a catástrofes como la crisis de 2001 o el ataque a las Torres Gemelas).
Pero más allá de esta aparente versatilidad para tratar todos los temas que preocupan a un hombre (que al final son solo dos: la pulsión de muerte y de vida, es decir, el amor) lo que se impone es el acto íntimo de escribir como la medida de todo. “Cada año que pasa –observó Franco en un ensayo para la revista Anfibia sobre los meses de edición (y al que tituló con premeditación Los diarios íntimos son una farsa)–, es evaluado desde la perspectiva de lo que fue escrito o corregido, o de lo que no fue escrito y estaba proyectado”.
24 de noviembre de 2001: “Tengo que perder está apatía y ponerme a escribir el cuento del desterrado. Ése o cualquier otro; perder el tiempo de esta manera ya tiene un vago aire a suicidio”.
8 de mayo de 2003: “Me he sentado a la máquina por testarudez, por disciplina. No debo dejar que ningún dolor me impida escribir”.
7 de diciembre de 2005: “…”
En sus últimos años, Castillo se desinteresó de las convenciones de la profesión–conceder entrevistas, recibir premios, inaugurar bibliotecas con su nombre– y creó lo que él llamó “el mito del escritor inmóvil” (Hermann Hesse, antes de morir, se recluyó en su casa de Montagnola, Suiza, y colocó en la entrada un cartel con la inscripción: «Por favor, nada de visitas». Castillo lo reprodujo para su biblioteca). Mantuvo el taller de los jueves porque nunca perdió la fe en la juventud y siguió tomando apuntes para Los ángeles azules, la novela postergada. Tampoco dejó de dar cuenta de sus “movimientos mentales” en los Diarios, aunque solo fuera garabatear tres puntos. La motivación era clara: “Lo dejo escrito ahí para castigarme y recordarlo”.