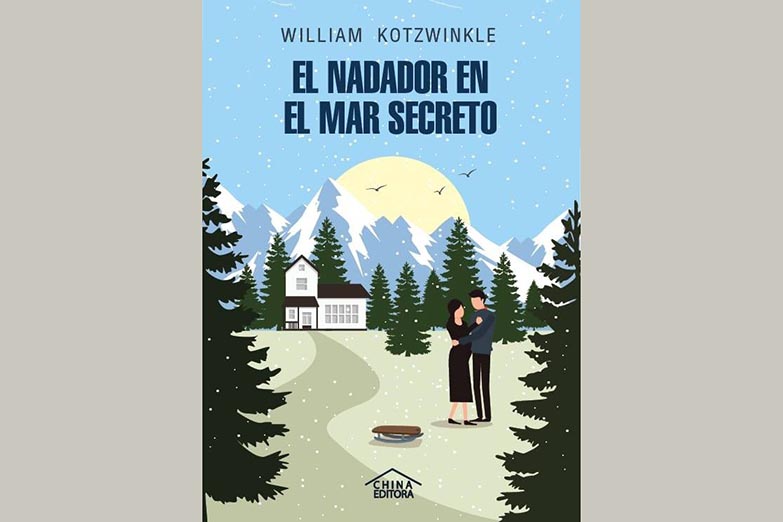Dijo el incontenible Thomas Wolfe: “Mi convicción es que toda obra creadora responsable debe tener un fondo autobiográfico, y que no tenemos más remedio que utilizar los materiales proporcionados por nuestra experiencia, si queremos crear algo que posea valor sustantivo”.
Más acá en el tiempo, William Kotzwinkle, otro escritor estadounidense, con seguridad menos citado que Wolfe, aunque con el mérito de seguir vivo, definió a El nadador en el mar secreto, una rareza dentro de su exitosa carrera como guionista de cine y autor de libros infantiles y novelas fantásticas, “como un recuerdo”. Omitió decir que uno terrible. Ese no contar de más es, justamente, su contribución al perfeccionamiento del arte. Más modesto: Kotzwinkle escribió sobre el alumbramiento de su primer hijo muerto y el resultado, contra todo pronóstico, fue un texto sin golpes bajos y hasta esperanzador. “Yo era capaz de evitar todas estas trampas porque sólo tenía que escribir lo que pasó de la mejor manera que sabía, y eso implicaba utilizar una prosa sencilla y clara”, explicó después en una entrevista para el diario El País. Adornar el dolor hubiera sido inmoral. “No podría haber vivido conmigo mismo”, confesó. También hubiera sido mala literatura.
El nadador en el mar secreto –una novela corta que no llega a las 80 páginas– se publicó por primera vez en 1975, en una revista literaria norteamericana, por entregas. La aceptación del público fue inmediata –llovieron las cartas de lectores– y también la de la crítica especializada. El libro ganó el National Magazine Award Fiction «por el dominio de la narrativa de William Kotzwinkle y su capacidad para manejar material potente y doloroso con delicadeza y, sin embargo, con un efecto revelador». Después pasó poca cosa, hasta un nuevo pico de popularidad en 2012, gracias a la mención del libro en Sweet Tooth (Operación dulce en la traducción de Anagrama) de Ian McEwan. La edición de China Editora, con traducción de Caterina Gostisa, acercó El nadador en el mar secreto a los lectores argentinos. El boca a boca lo volvió el regalo perfecto.
Pero cómo se explica que Kotzwinkle, un prolífico escritor de género (luego le llegaría el reconocimiento por la versión literaria de E. T. El extraterrestre y el guión de la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street, la perturbadora franquicia de Freddy Krueger, entre otros proyectos) se haya despachado con una historia “sin distorsión”. Fácil: la vida.
El primer hijo de Kotzwinkle nació muerto. Asistió a su esposa, la escritora Elisabeth Gundy, en el parto, vio el gesto mustio del médico y escuchó las palabras de consuelo. Después, construyó una caja, metió a su hijo adentro y lo enterró en la nieve. Todavía aturdido, se encerró en su estudio y escribió El nadador en el mar secreto. El autor resistió la tentación de la primera persona –siempre confesional– porque hubiera reducido las posibilidades narrativas, aunque eligió, convenientemente, el punto de vista de Laski, el padre, el yo literario de Kotzwinkle.
“¿Quién elegiría esto? ¿Este trabajo, esta aflicción? La vida nos esclaviza, nos hace desear tener hijos, nos da miles de ilusiones acerca del amor”, reflexiona Laski en pleno “mar de dolor” que provocan las contracciones de Diana, su mujer. Sin embargo, una sonrisa de ella alcanza para postergar la queja y valorar la intimidad que solo se da entre dos que se quieren. “Sintió que estaban muy unidos ahora, en un nivel nuevo, más viejo, más sabio, con el dolor como nexo de esa unión”.
Aún los personajes no lo saben, pero el lector puede intuir que estos “marinos que desbordaban de amor” (Kotzwinkle insiste con la metáfora marítima. Con suerte para él y los que lo leen logra prescindir de la espuma inútil) no van a llegar a buen puerto y que “el pequeño nadador” no cruzará vivo “la puerta del mundo”.
La pérdida, finalmente, se confirma, y lo que se impone, en vez del relato lastimero, es el pudor. No hay maldiciones al cielo, ni estallidos lacrimógenos, ni extensas descripciones o monólogos que busquen conmover. Alcanza con las sutiles acciones de los personajes para transmitir el drama. “Diana había empacado dos baberos, uno rosa y otro azul y se dio cuenta de que había usado el azul para secarle la frente”.
Kotzwinkle ha contado que para él la pérdida es tan importante como la comida. “De alguna manera toma cuerpo en nuestro interior, se convierte en parte de lo que somos. Borrar la tragedia sería borrar un pedazo de nosotros mismos, y nadie es capaz de eso”.
Lo que queda, entonces, es no dejarse arrastrar por la muerte y reconocer “la supremacía de la vida”, aun cuando, como Laski, se esté construyendo un ataúd para el hijo. “Simplemente tenemos que continuar, con los ojos abiertos, observando nuestro trabajo cuidadosamente, sin ningún pensamiento extra. Luego, fluimos con la noche”.