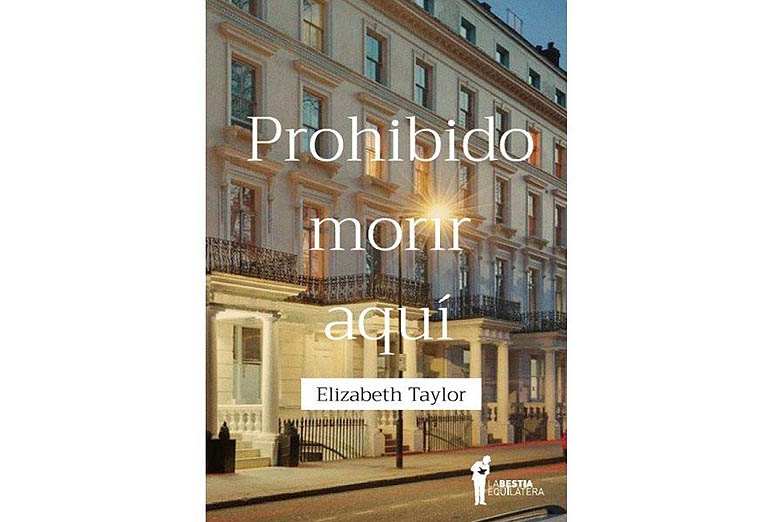Una rutina de artritis y agujas de tejer. O el vino y su ventajosa camaradería silenciosa. Sostener unos pocos juramentos íntimos: evitar la indecorosa dependencia, no ceder a la melancolía y, sobre todo, negar la soledad aparentando una vejez con privilegios. Como si eso ya no fuera lo suficientemente fatigoso a esa altura de la vida, también está el compromiso asumido, quizás el único acuerdo que importa cumplir, de no morirse todavía o, al menos, de hacerlo en otro lado. El marco impensado para una historia sobre “el amor y sus espantosas desigualdades”.
Prohibido morir aquí, publicada originalmente en 1971 y rescatada en Argentina por la editorial La Bestia Equilátera, comienza con la señora Palfrey llegando por primera vez al hotel Claremont, en el Londres de los fines de los 60, un domingo de invierno. Pronto se devela una atmósfera de quietud, de “letargo espantoso”, de continua espera de algo que altere el transcurrir en soledad de los residentes permanentes. En el caso de Palfrey, una viuda con un rígido código de conducta, el deseo está concentrado en la visita de su único nieto. Pero el encuentro se demora y el lector, a la par de la protagonista, acepta la desconsideración: “Creía que los jóvenes siempre tienen hambre y que suelen tener poco dinero, pero era evidente que su nieto no estaba tan hambriento ni tan pobre para necesitar la ayuda de su abuela”.
El imponderable, al fin, llega. Una caída en la calle, un muchacho que interviene y el súbito pasaje de la gratitud a la entrega. “La tomó en sus brazos y la atrajo hacía él, como un enamorado, sin decir una palabra, y la señora Palfrey sintió que una maravillosa resignación empezaba a disolver sus dolores”.
Él se llama Ludo, vive ajustado y pretende ser escritor. Un sábado, durante una cena en el Claremont como retribución de gentileza, estrena el papel propuesto por la señora Palfrey: el de Desmond, su nieto. La complicidad ya no se detendrá. Se reirán, se confesarán miedos y rencores, se aprovecharán mutuamente. Él, estudiará a la anciana, memorizará gestos y frases para su primer libro, recibirá ropa nueva y hasta prestamos de dinero. Ella, gozará de un prestigio novedoso en el hotel (el de tener visitas, es decir, el de no ser olvidada), pero más importante que ninguna otra cosa, experimentará el ánimo que infunde el amor: “Hablar de Ludo la hacía sentirse más real, como sucede a los enamorados”.
Elisabeth Taylor, la otra, la que no fuera una actriz de fama descomunal, escribió este libro poco antes de morir de cáncer. Antes tuvo una prolífica carrera literaria, una militancia política, un matrimonio, dos hijos y una escasa popularidad. En una de las pocas entrevistas que concedió, dijo que las historias se le ocurrían mientras planchaba. El mensaje es claro: la inspiración no solo aparece en pensiones, de madrugada, mientras se acaricia un gato o se escucha jazz.
Esa mujer, en modo ama de casa, es la autora, según The Guardian, de una de las mejores 100 novelas en lengua inglesa de todos los tiempos. Prohibido morir aquí (Mrs. Palfrey at the Claremont, en el original) es una mirada inclemente sobre “la catástrofe de la vejez”, pero sin el tipo de denuncia panfletaria o moralizante que anula el arte. El mérito, entre muchos que tiene la obra, es contar la tristeza secreta que solo la alivia un otro; la de una anciana (“De pronto se sintió exhausta, como ahogada por el amor”) y la de un joven (“Nunca había habido alguien como ella en la vida de Ludo: ninguna tía que lo mimara, ninguna niñera que lo cuidara, ninguna hermana que lo adorara; eran solo su madre y él, apiñados en casas demasiados pequeñas y discutiendo a toda hora. No había conocido a nadie que sintiese admiración por un escritor”).
Taylor, por último, le hace decir a uno de sus personajes (Osmond, el viejo xenófobo, vulgar y con síndrome de superioridad) la pequeña lección que guarda el libro: “Para todos nosotros es difícil vivir solos”. La buena noticia es que siempre se puede encontrar una fuente de felicidad, incluso, dando un mal paso en la calle.