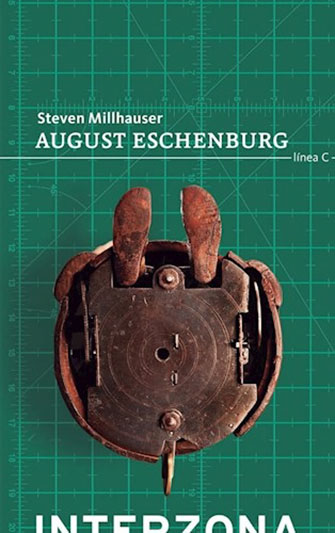Millhauser pertenece a ese grupo de escritores que podrían calificarse como “raros” o “inclasificables”. Es un creador de pequeños universos que llevan su sello inequívoco. Escribe a contrapelo de cualquier tipo de moda o tendencia y su escritura podría calificarse de “anacrónica” no en sentido peyorativo de “desactualizada”, sino en del abordaje de fabulosos mundos perdidos.
August Eschenburg es un buen ejemplo de esta afirmación. Este personaje, hijo de un relojero provinciano, descubre en la relojería de su padre los secretos de la mecánica viendo y reparando los engranajes que hacen que las agujas se muevan para medir el tiempo. Pero este aprendizaje no contribuye a mejorar la relojería de su padre porque sus intereses son otros: la construcción de autómatas de movimientos perfectos que reproduzcan con realismo extraordinario el de los seres humanos. Pero August ha nacido en el siglo XIX, momento en que nacen también el tren, la fotografía y finalmente, el cine. Los autómatas, en cambio, aun los construidos por August, capaces de inspirar admiración, pertenecen al siglo XVIII y finalmente la exquisitez de sus movimientos deja de ser valorada en función de autómatas más burdos que se prestan a espectáculos más vulgares y soeces, entretenimientos de cabaret para un público más interesado en la insinuación burda y procaz que en la exquisita propuesta de los autómatas del joven Eschenburg.
Sin embargo, su arte le permitirá ganar un lugar primero en las vidrieras de su padre relojero, más tarde en los escaparates de las grandes tiendas de Berlín de Herr Preisendanz y luego en un teatro de autómatas fundado por su competidor, un constructor de muñecos mecánicos que no tienen la brillantez de los de August, pero que sabe adaptarse a los tiempos que corren. Muchos serán los admiradores de las pequeñas piezas teatrales concebidas por Eschenburg para el Zaubertheater. Pero el éxito inicial del teatro de autómatas irá mermando y, con el tiempo, solo acudirán a él los devotos de su arte exquisito.
August decidirá dejar Berlín y volver a su lugar natal, Mühlenberg. La escena final lo muestra mientras espera el tren y arrastra su pesada valija con sus autómatas, se recuesta en un tilo, se duerme y, al despertar, apenas tiene tiempo de buscar su maleta tapada por hojas y llegar a la estación.
Su mundo es un paraíso perdido. ¿Qué otra cosa es un paraíso sino algo irremisiblemente destinado a perderse? August vive el drama de todos aquellos que no encuentran un lugar en un universo hostil, industrializado y masificado, un mundo incapaz de reconocer la poesía –en el sentido más amplio del término-.
No llama la atención que la escritora argentina María Negroni profese una gran admiración por Millhauser. También ella es amante de mundos perdidos: los dioramas, las melancólicas cajas de Joseph Cornell, los autores que pusieron magia en su infancia y a quienes se encargó de escribirles Cartas extraordinarias, las cajas de música, las miniaturas… En la presentación de otro libro del autor neoyorkino, Museo Barnum, dice: “La obra de Steven Millhauser es de una belleza díscola. En ella se dan cita personajes que suelen ser, a la vez, exiliados de la infancia y cazadores de objetos. Hay que verlos moverse por los laberintos de una modernidad, apenas incipiente y ya en ruinas, encontrar todo en sus “máquinas de soñar” porque la tristeza, se sabe, es un escudo pero también una astucia. Esa nostalgia tiene múltiples rostros. A veces, toma la forma de un museo o “palacio de las maravillas”, donde pueden verse las representaciones del grifo enjaulado, la secta de los eremitas o el eslabón perdido. O bien, halla su casa en un teatro de autómatas que se animan de noche, entre caballos de calesita y túneles de la risa. Se trata de una nostalgia rara que extraña, incluso, cosas que aún no se perdieron, y que se vuelve un ácido capaz de empujar, con furia y con sed, la escritura misma. De ahí, tal vez, la sensación de estar ante una obra audaz y anticuada, donde un aire infantil, por cierto enrarecido, se vuelve antídoto contra la solemnidad.(…). A August Eschenburg no le importa soñar “sueños errados”. A Steven Millhauser, tampoco. Y la literatura, y la inquieta prosa del mundo, lo agradecen y se alumbran, por un instante, como vidrieras.”
Por su parte, el autor, que entre otros importantes premios recibió en 1997 el Pulitzer por su novela Martin Dressler parece tan melancólico y solitario como el propio Eschenburg. Es renuente a las entrevistas por lo que encontrar una tiene carácter de hallazgo. En 2006 aceptó contestar por mail preguntas para Ñ. Refiriéndose a August Eschenburg dijo: “A través de toda mi vida como escritor he vuelto, una y otra vez, a la figura del artista. Las razones no son para mí del todo claras. Digamos, simplemente, que Eschenburg es una de una colección de retratos —cada uno en un marco diferente— que están colgadas en fila sobre una pared, apenas iluminada, de mi galería privada. Algunos pintores reiteradamente pintan fardos u olas rompiendo sobre la playa. Yo hago retratos de artistas obsesivos.” A imagen y semejanza de Escheburg, también Millahauser es un artista obsesivo que crea pequeños mundos paralelos siempre amenazados de disolverse en el aire.