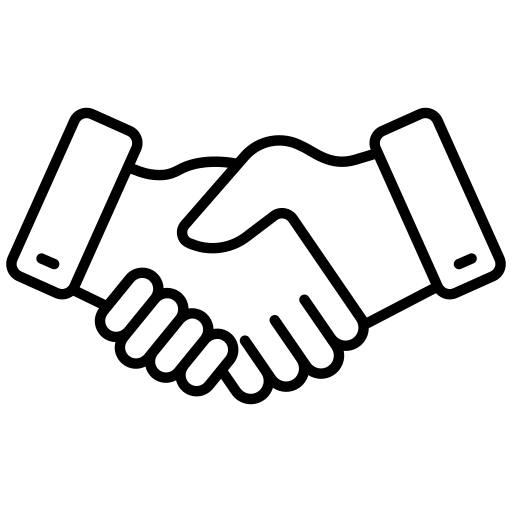Juan Sasturain y su personaje emblemático, el detective Etchenike, vuelven al ruedo con Tinta china, una novela que, como todas las que protagoniza Etchenike, transcurre en el año ‘89, en plena dictadura militar, un momento histórico en el que, por alguna razón, el detective ha quedado fijado, mientras el resto del mundo ha seguido caminando hasta llegar a 2025.
De Tinta china participan también Hugo Pratt y Jean Giraud, Moebius, dos figuras clave del mundo del cómic, un género en el que Sasturain es un verdadero erudito y un auténtico “disfrutador”, si es que se permite el neologismo.
Al recorrer las páginas de Tinta china el lector tiene la impresión de que Sasturain ha sacado la caja de sus mejores juguetes, los ha volcado sobre la mesa y se ha puesto a jugar con un auténtico goce infantil y con la maestría del narrador experimentado que es.

Se trata de una historia folletinesca, llena de aventuras, desvíos y digresiones que exigen toda la atención como suelen requerirla los rompecabezas y los juegos de encastre. Esta novela no admite una lectura distraída, sino que exige una atención siempre alerta y un pasaporte para viajar por muchas historias que forman parte de la frondosa historia principal.
Que la recta es la distancia más corta entre dos puntos es un postulado de la geometría euclidiana que no es aplicable a esta novela de Sasturain.
Juan Sasturain
–En Tinta china regresa Etchenike por cuarta o quinta vez ¿no es así?
-Sí, esta es la quinta historia de Etchenike porque en Manual de perdedores tiene dos historias. Luego aparece en Arena en los zapatos que es del ‘88. La cuarta es Pagaría por no verte y esta, estrictamente hablando, sería la quinta aventura. Hay dos novelas más de las que participa Etchenike aunque no es el titular.
En La lucha continúa aparece ya más grande, jubilado y en un geriátrico en los años ‘90 con 80 y pico de años y es un poco el colaborador del héroe de esa novela. También aparece en Dudoso Noriega, en la época de la dictadura, cuando se desarrollan todas las novelas de Etchenike. Ahí aparece hacia el final para arreglar un quilombo que no se puede resolver, es decir que interviene en una novela que no es de él, como si llamaran a Sherlock Holmes para arreglen un asunto de una novela de otro. Aparece en siete novelas y es protagonista en cinco.
-Siempre aparecen referencias a otras novelas.
-Sí, hay personajes que vienen, que se cruzan. Sobre todo al principio hay referencias a un personaje que tiene que ver con Arena en los zapatos. En el campo ficcional es lógico que esto suceda. Como las historias transcurren en un período acotado, más o menos del ‘79 al ‘82 es lógico que los personajes se crucen o que vengan de otro lado. Por ejemplo, el negro Sayago viene de Manual de perdedores.
-La trama de Tinta china es complejísima, folletinesca.
-Exactamente, es una novela folletinesca llena de complicaciones y de aventuras.
-Supongo que debe de haber sido muy difícil encajar todas esas historias que requieren mucha atención del lector para no perderse.
-Si fue complicado para el lector, imaginate lo que fue para mí, pero no porque me haya planteado desde un principio hacer una trama compleja, sino porque empecé una trama que se fue complicando sola. No es una manera recomendable de escribir, sobre todo si escribís una novela policial que requiere un enigma que no le haga trampas al lector y que se resuelva.
No puede haber finales abiertos, todo tiene que tener su explicación. No es una buena receta para nadie escribir novelas sin saber a dónde va. Tengo una idea más o menos vaga de lo que va a pasar y luego la historia se complica. El primer capítulo de Tinta china empecé a escribirlo en el año ‘88, Ni bien escribí Arena en los zapatos empecé otra novela que es esta. Ya tenía la idea de que formaran parte de ella como personajes Hugo Pratt y Jean Giraud, Moebius.
El contexto era la Bienal del Humor y la Historieta, a la que yo había asistido. Eso fue en el ‘79 y ese sí es un dato histórico. Yo tenía 30 y pico de años. Fui como periodista, le hice un reportaje a Oski. Qué bárbaro. Y también conocí a Hugo (Pratt) y lo entrevisté. Después escribí montones de cosas, escribí otras novelas, y retomé Tinta china hace unos tres o cuatro años.
–No sé si es malo ir descubriendo la trama mientras se escribe, porque lo que el escritor va descubriendo se transmite al lector. Paul Auster escribió 4,3,2,1, un libro de casi 1000 páginas sin ningún plan previo. Lo entrevisté cuando vino a presentarla a Buenos Aires y cuando le dije que me parecía que escribía sin un plan previo, me dijo que era así y me preguntó “y usted cómo lo sabe”.
-Porque se te nota, boludo. Eso me lo podés decir a mí: “se te nota, Juan, no sabés qué carajo hacés” (risas).
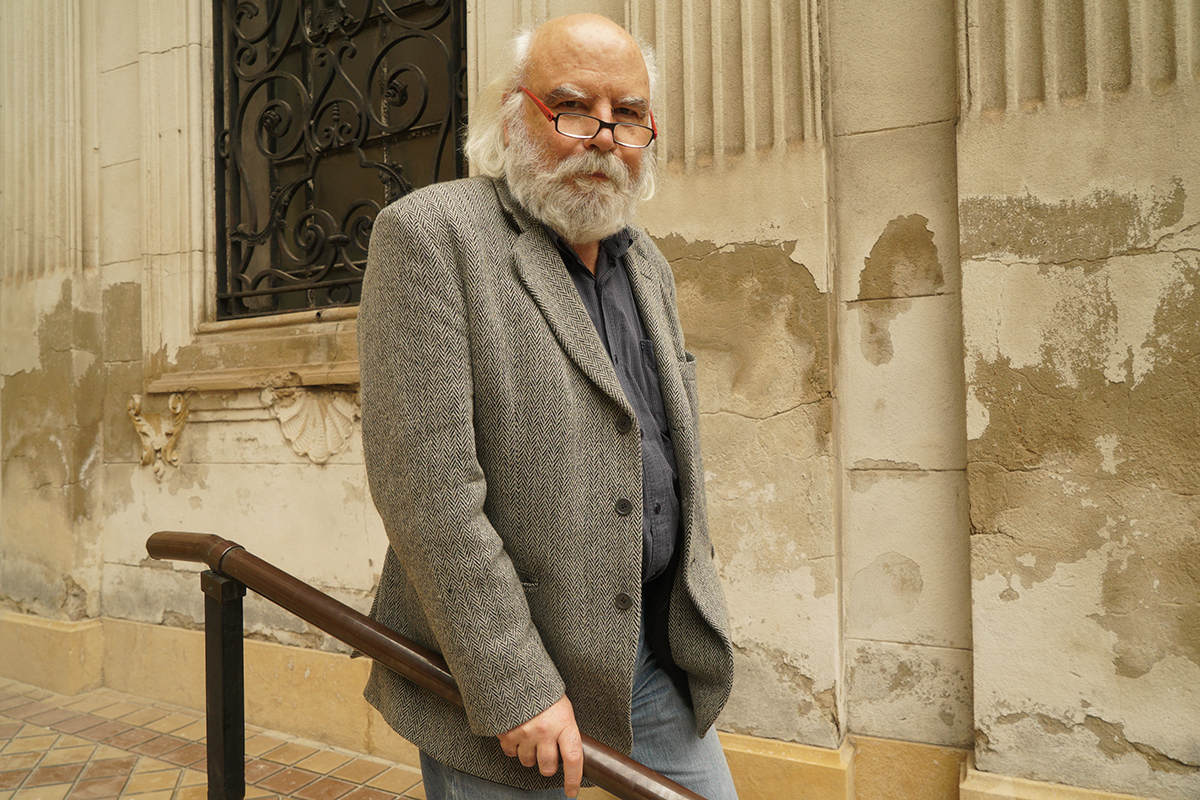
–Digo que se nota en el mejor de los sentidos porque cuando el escritor descubre algo que no sabe de dónde sale, que sale de su propia escritura, el descubrimiento se transmite al lector.
-Totalmente y eso es muy bueno. En esta novela, el mecanismo literario es una tercera persona. Todas las novelas de Etchenike están escritas en tercera y es una tercera muy limitada, es una tercera que no lo suelta nunca a él. Todo lo que sabemos es lo que él sabe. No sabemos nada que él no sepa. Me joden las series en las que aparece el detective y después los malos planificando todo. Entonces vos sabés más que el detective.
No, no, no, en mis novelas nadie sabe más que lo que sabe Etchenike. Además, a veces Etchenike se equivoca, dialoga y no se sabe quién tiene la verdad. Hay muchos hechos que están contados desde distintas perspectivas y hay cosas que no están cerradas para Echenique. Por lo que tampoco están cerradas para el lector. Esa apuesta a un punto de vista limitado es una apuesta muy complicada de realizar. Sobre todo en este caso en que estoy trabajando con tres investigadores.
Etchenike trabaja con el Gallego y con el Negro Sayago, y para que el lector se entere, se tiene que enterar Etchenike. La novela va sumando informaciones. A veces Etchenike no cree demasiado lo que le cuenta el Gallego, el Gallego se guarda cosas. Entonces hay una suma de ambigüedades y vos tenés que lograr que la trama cierre.
-Alguna vez dijiste que Oesterheld, que mencionás varias veces en la novela, aventuraba porque era un aventurador. ¿En este caso esa descripción tiene que ver con vos en el sentido de que la trama juegue con vos, que la trama te lleve?
-La diferencia entre aventurero y aventurador es que el aventurero se compromete individualmente a través de las experiencias. En cambio, el neologismo aventurador se refiere a alguien que convierte la aventura en un lugar de compromiso personal. Aquello que escribe es aquello que vive, asume un compromiso personal, no una mera peripecia. No pelea por la chica ni por el tesoro. El concepto de aventura está presente en las cosas que escribo y esas son las aventuras que me interesan.
-¿Qué tus novelas de Etchenike se desarrollen en la época de la dictadura tiene que ver con eso?
-No, se dio así. Ha pasado una cosa muy rara que, en realidad, no es tan rara, es lógica. Lo primero que escribí son las primeras 6 páginas de Manual de perdedores. Tenía 28 años, fue en año 72. Era un chico militante y quería escribir una novela antes de cumplir los 30. Por suerte, la terminé. Y, también por suerte no la publiqué porque era bastante horrible. Ya se llamaba Manual de perdedores, ya tenía un personaje detective y su comienzo era igual a Manual de perdedores 2.
El personaje del detective era porteño, era mayor que yo que era un pibe. Él tenía 40 y pico y se llamaba Robledo, no se llamaba Etchenike. Creo que tenía su oficina en la calle Piedras. Tengo el original de esa novela. Quiere decir que siempre tuve con relación a estos textos un vínculo de mucha fidelidad. He seguido escribiendo lo que escribía cuando tenía menos de 30 años. Continúo escribiendo la misma saga.
Esa novela que no publiqué es contemporánea de Triste, solitario y final del gordo Soriano. Las escribimos juntos, las comentamos juntos, pero la de él era mucho mejor y la publicó. Durante la dictadura yo trabajaba en corrección en Clarín. Por suerte tuve ese laburo. Del ‘75 al ‘79 yo laburaba allí, en ese laburo que me consiguió Blanquita Rébori cuando nos corrieron de la facultad con amenazas de muerte. En corrección de Clarín empecé a escribir otra novela con un detective que ya se llamaba Etchenike.
-¿Por qué le pusiste ese nombre?
-Tenía un compañero de trabajo que se llamaba Etchenique, al cual el director de corrección le decía Etchenike en joda.
–Eso aparece en la novela.
-Sí. Y tuve la idea quijotesca de alguien que ha leído mucho y que de viejo decide vivir lo que ha leído, un loco de las novelas policiales. Contrata a un mozo del bar Ramos. Esa es la escena primera de Manual de perdedores. Etchenike pone una oficina en Avenida de Mayo. Ese fue el detective que quedó construido. Cuando comencé a publicarlo en el diario La voz, en el año ‘83, la novela tomó la forma de folletín.
Yo tenía escrita la historia y le iba cortando las líneas que necesitaba para la publicación. La historia que tenía del detective anterior, se la sumé como segunda parte. Ese fue el origen de esas dos novelas. La redacción de la primera novela fue antes de la dictadura. La, segunda fue durante la dictadura. Etchenike quedó fijado en esa época, entre el ‘79 y el ‘82 y no lo moví más de ahí. El único que ha cambiado soy yo. Tenía 20 y pico de años cuando escribí la primera novela y casi 80 cuando escribí la última.
Escenarios y acción
–Aunque como señalás, la trama es pura ficción, los escenarios en los que sucede la acción son muy reales. Lo primero que se advierte es cómo fuma la gente en espacios cerrados. Luego hay detalles mínimos que te ubican en la época. Por ejemplo, en la escena en que están Pratt y Etchenike en el bar La Academia, aparece un cenicero triangular de Cinzano que ya había olvidado pero que te lleva a esa época.
–Sí y a veces con ese afán de precisión uno hace cagadas.
–¿Por ejemplo?
Miguelito Rep me marcó que en la época en que se desarrolla la historia la calle Cangallo era Cangallo, todavía no era Perón. También me equivoqué en otra cosa. El cabo Ledesma, que era santiagueño, canta una chacarera. Pero el cabo Ledesma, por más en pedo que esté, no puede cantar una chacarera que se compuso diez años más tarde (risas). Luego canta una de Julio Argentino Jerez que esa sí es vieja. Además, todo el tiempo se habla por teléfono con fichas y uno se pregunta por qué no sacan el celular.
El humor y la dictadura
–Me llama la atención que puedas conciliar humor y tiempos de dictadura sin que resulte molesto para el lector. De hecho, creo que no he leído ningún libro que reúna ambas cosas porque es algo muy difícil de hacer.
–Hay una nota aclaratoria al principio que dice que «Tinta china es una obra de pura ficción. Se supone que la acción transcurre en el otoño del ’79, durante la dictadura, como todas las historias de Etchenike…”. Es su inverosimilitud la que la hace soportable. Es una novela de ficción, no es una novela de testimonio. Además, no lo olvidemos, Etchenike es un personaje que tiene su propia manera de concebir las cosas. Esto lo vemos desde el comienzo cuando tiene discusiones con los pibes de la militancia. No deja de ser un viejo policía, no deja de tener una visión crítica de eso que considera que no es viable.