DISQUISICIONES SOBRE LA DICTADURA I
Si para algo sirve el tiempo de una dictadura es para que se pueda escarbar en lo más profundo de la personalidad de cada individuo y, como corolario, de toda la sociedad. Como si fuera esta un solo cuerpo, igual a una reducción de la totalidad a una sola persona.
Desde el comienzo queda claro que, en la mayoría de los casos, coincide una complicidad de un sector muy amplio del conglomerado. Se desea a la dictadura para que imponga un orden que los civiles poderosos, para dominar, impulsan como indispensable para recuperar una vida normal.
Los movimientos subversivos, las embestidas sindicales, el crecimiento de la violencia a la que propician justamente los que reclaman orden para poner a buen recaudo sus intereses de brutal voracidad capitalista, son aquellos los que normalizan la vida. Se necesita algo más fuerte que ellos. Se crea un estado de la nación que se advierte como invivible.
Y la responsabilidad de cada habitante resulta anestesiada. Primero, en el deseo del orden que le devuelva la tranquilidad. Luego, en la complicidad del silencio y en la creación de un sistema de relaciones en el que cada cual se quita las cadenas que controlan al espíritu autoritario del hombre, una condición que excede ampliamente la presunta raíz democrática del omnis presente. El pequeño mundo desata el despotismo en la convivencia al estilo del Gobierno impuesto por ese deseo de paz. No la paz de la verdadera justicia, sino simplemente dejar vivir la injusticia en paz. Y esa forma de tiranía no necesita militares. Quizás antes, pero no ahora.
El sistema oprobioso de la actualidad en una parte del mundo y, especialmente en la Argentina, tiene a las Fuerzas Armadas, en todo caso, como la reserva final, aquello que sólo entrará en acción si todos los planes de dominación fracasaran. Pero antes de eso, están los medios de comunicación, la justicia y la policía para asegurar el Estado dictatorial. No hay inteligencia que desafíe la certeza de que eso no puede fallar.
La connivencia ahora está desdramatizada, salvo las represiones ocasionales, porque el ejército no está en las calles. Eso provoca un aire de legalidad, más decente que aquella actuada con la plena conciencia de su ilegalidad. El plebiscito del 80 en Uruguay, el intento militar de validar todo lo que se había vivido desde 1973, demuestra el imperativo existente para ser legítimos y de qué forma la derrota persuadió, pasado un tiempo, sobre la conveniencia de cerrar el proceso, aun habiendo mantenido el músculo intacto hasta el final. Aquel voto negativo del 57 por ciento no alivianó el peso de la bota, pero les quitó la fuerza moral que consideraban a su favor.
La democracia, aún bastardeada como sucede en la Argentina, pone los papeles en orden, y la parte activa del autoritarismo comprende que, como este puede debilitarse, bueno es que nadie venga a reclamarles nada, nunca.
Este tiempo en el que, a cambio de gente uniformada, impusieron un muñeco fascista, también le permite al sistema conseguir el orden anhelado para vivir la injusticia en paz. Reprime y mata la democracia. Lo estamos haciendo todos, no un grupo rizado por origen. Se ha llegado a un estado de plena satisfacción: la rapiña fue votada por seis de cada diez argentinos a los que se les prometió que habría una brutal transferencia de recursos de los más débiles a los poderosos. Se lo dijeron con otras palabras, pero era perfectamente legible y audible cada propósito anunciado. Para qué un militar, si eso se pudo conseguir desde el propio damnificado simplemente utilizando un chip. Un mecanismo para la desinformación, la aislación, el uso de consignas autoritarias que le llegan con facilidad a lo humano.
Transito por estos comportamientos de hoy para entender aquellos de los dolorosos años 70. Las patrullas de las redes sociales, mucho más que las de la tristemente célebre señora Bullrich, han configurado una sociedad de autoritarios y atemorizados. En una época, era cuestión de mover la frazada hasta taparse la cabeza para no escuchar la noche. Y ahora, el escondite es el anonimato de las redes. El miedo en tiempos de Dictadura es legítimo. El escondite seguro de ahora es despreciable. Se trabaja sobre palabras y personas enemigas, como si se tratara de un trabajo de orfebrería. Comunismo, una palabra estigmatizada en los 70, a veces retorna, pero los ismos han variado, con una delantera clara para el populismo. Más luego, no conformes ese estilo de mancillar las ideas, en vez de discutirlas, van sobre las personas. La falacia, la visión sesgada, la denuncia, y ese trabajo homogéneo de medios y aparato judicial con los escuadrones de trolls patrullando como soldados que caminan agazapados en la maleza, son parecidas a las épocas de dictadura. Parte de la sociedad, no ajenas a esta. Y como sucede ahora, y este autor toma referencia estricta de la actualidad argentina, pero la traspola a los tiempos de cualquier dictadura, hay un sector debilitado, pasmado ante una superioridad que, lejos de la moral, la tiene anonadada, sin saber cómo enfrentar semejante fenómeno.
En los 70 era igual. Los que tenían un ánimo de resistencia no hallaban la forma de expresarla. No se habla de los familiares de los luchadores presos, de los que se mantuvieron en una militancia política modesta, pero que nunca se aceptó vencida. El entrenamiento en esas cercanías los mantenía latentes, avispados de hechos y realidades que los demás solo podían intuir. Tenían la ventaja de ser más desenfada- dos. Porque cuando se tiene a un hermano, a un hijo o hija presos, el ida y vuelta mantiene el espíritu de lucha por todo lo alto. Pero ellos también vivían dentro de murallones. Una cárcel afuera de la cárcel. Un dolor en sus almas, que en el físico de las víctimas ya había sido superado.
La distancia entre los que sabían y los que intuían era drástica. Y la capacidad de lucha y, sobremanera, el miedo, también. La vida continúa con su rutina para cada cual y, a diferencia de los que sufren de cerca, las alternativas de una dictadura con el resto se tornan muy profundas. El hombre común, sus ataduras, sus miedos, su indiferencia, su complicidad, según cada caso, prevalecen en el ritmo. Pasan los años. Hay que convivir con el sistema casi sin advertirlo. Y debe contarse con la suerte de los grupos de pertenencia, donde ensayar la polémica, la discusión y el enfado con lo que sucede.
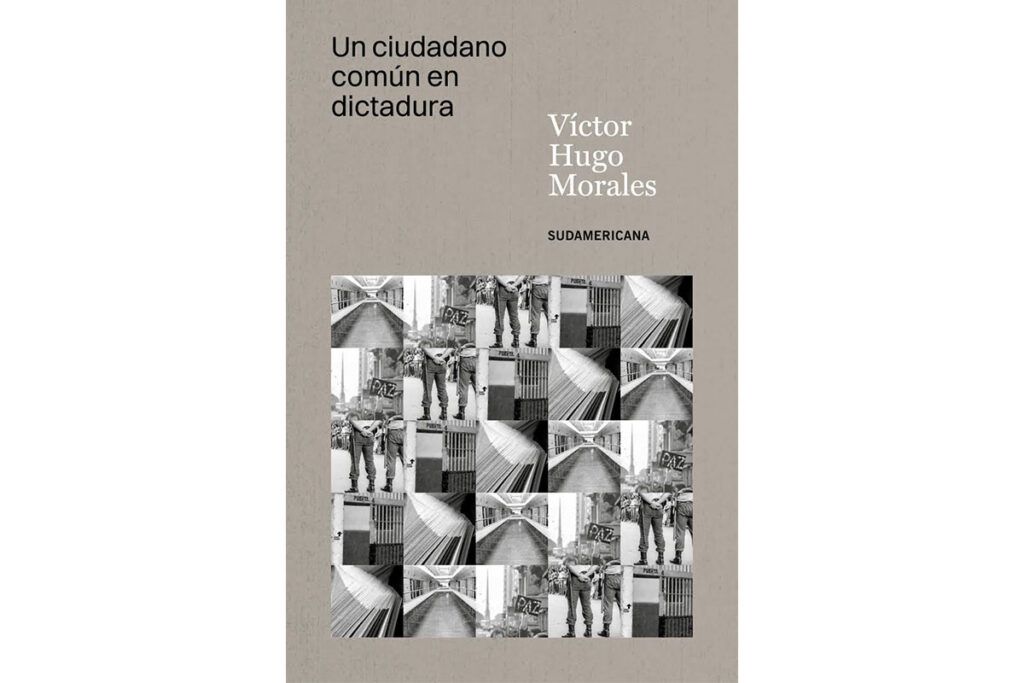
II
Los archivos han sido un dique a ciertos coletazos de la propia vida profesional. En Uruguay se conoce lo que, al cabo de una lucha encarnizada de más de treinta años, han sido los embates de la derecha mediática, encabezada por el Grupo Clarín. Quizás derrotas por las siento un particular orgullo, aferrado a la idea de que siempre hay una cierta dignidad en las peleas perdidas de antemano.
En 2012, al cabo de 20 años de persecución obstinada del medio más poderoso, del Grupo, el Canal 13, insignia de este, me dedicó un programa conducido por el más importante de sus conductores, Jorge Lanata, en el horario central de la programación.
Fueron a Montevideo y contactaron al mayor Grosso para una nota, en la cual el militar, que había perdido de vista en 1977, evocó un par de partidos jugados por el equipo de la radio en el Batallón Florida y habló de la cordial relación de la que yo mismo había dado cuenta en el 2006, en un reportaje de El País. Se comportaba como un demócrata, lo cual no era demasiado sorprendente si consideramos que el régimen fue parido al cabo de enormes discusiones entre los que se aferraban a la Constitución y a la legalidad y los que apreciaron la gran oportunidad de quedarse con el país bajo su poder militar. Un hecho que marcó mi idea de una diferenciación entre los militares fue la propia Armada, cuando se plantó en la Ciudad Vieja a defender la legalidad.
Estaba en los Juegos Olímpicos de Londres a me diados del 2012, y no vi el programa que me dedicó la televisión de Héctor Magnetto. Y, al final, nunca vi la brutal agresión que me destinaron, aunque conozco bien los trascendidos. Pensé, sin embargo, que el he cho de haber sido el profesional más conocido de mi tiempo en los medios uruguayos, habiendo padecido prohibición, cárcel y exilio voluntario, tenía una defensa muy firme. Pero cuando aparecieron los archivos, casi en la misma época, supe que algún día serían la base de un libro que permitiese reflexionar sobre la época en cuestión.
El mayor Grosso participó reporteado por el Canal 13. Pero no sé cuál fue su intención porque, cuando quise tomar contacto, me respondieron que estaba muy retirado de todo.
Venganza bien elaborada la del Grupo, al cabo de 20 años. En ese momento, 20 años. Represalia del Grupo de Tareas mediático de la dictadura, por mis denuncias y acres comentarios sobre su participación mafiosa en el fútbol y en la vida política del país.
“Siempre se hizo presente, personalmente o por teléfono…”, fue una expresión que, aun en medio de la gratitud, acaso por el hábito de mostrar independencia, saldaba perfectamente la cuestión práctica de un acercamiento que, naturalmente, había sido del militar, ya fuera por admiración o por una labor profesional que nunca detectamos. Clarín aplicó su poderío, la visión sesgada de los hechos. Cocinó un escarmiento de ferocidad inaudita, y lo usó como disciplinamiento de todo individuo que los contradijera o denunciara el carácter mafioso de su actividad.
El enfrentamiento se inició en 1992 cuando Clarín, a través de Torneos y Competencias, se apropió del fútbol argentino. El hecho éticamente es inconcebible, pero no es un tema que les importe. La rabia del demonio se desataría ocho años más tarde. Hace poco apareció un audio en el que se demuestra que el primer ataque a Torneos y Competencias fue en 1988, pero todavía Clarín no había entrado en la empresa.
En junio del año 2000 estuve en el propio Senado de la Nación, denunciando, en presencia de los representantes del CEO Héctor Magnetto, la pudrición de sus negocios y abogando por algo que finalmente se logró. Que el fútbol de la selección y acontecimientos sostenidos por un interés nacional fuesen trasmitidos por la TV pública a todo el territorio nacional. (El presente discurso se encuentra de manera completa en la parte final de este libro).
En noviembre de ese mismo año, se jugó la final Intercontinental de Boca y Real Madrid en Tokio. Por ay supuesto, el esperado encuentro solo sería trasmitido por la mafia televisiva del país. La TV Pública decidió, a través del productor Metzger, dejar ver algo del partido. El decorado del programa que yo conducía era muchos televisores colocados detrás de mí y el resto de los periodistas. En uno de ellos decidieron que tomarían algunos tramos del partido. Se vio poco, por las notas periodísticas de otro tenor y las tandas de avisos. Pero algo se vio. Y la gente, que estaba impedida de ver el partido, acompañó la idea de una forma clamorosa. Y mi discurso fue muy fuerte en defensa de lo que se estaba haciendo. Me sentí orgulloso de defender algo así, parte ya de la historia de la TV en Argentina y de la mejor historia televisiva en defensa de los derechos del pueblo. El juicio de Clarín fue contra el canal, Metzger y mi persona. El juez de primera instancia, tomando las declaraciones de todos los periodistas del programa, entendió que jurídicamente no era el responsable. Y lo que había dicho estaba defendido por mi libertad de expresión. Condenó al canal y a Metzger, y me dejó libre de culpa. Clarín apeló ante una Cámara que estaba hacía tiempo a su servicio, la que había perseguido, a nombre de Clarín, a una fiscal de la Nación de trayectoria excepcional, que luego fue acosada por el mismo grupo hasta voltearla al momento de ejercer su cargo como procuradora general de la Nación. Casualmente, Lanata y yo fuimos los más enfáticos defensores de Alejandra Gils Carbó. Esa Cámara Civil decidió que yo era culpable también. Y Clarín resolvió que yo pagaba por los tres acusados, aunque parezca la cuestión más extraña del mundo. Aún estoy en eso. Aunque ya me quitaron cientos de miles de dólares y embargaron pinturas de enorme valor. En un segundo allanamiento advirtieron la falta de una obra sin valor de mercado, regalada por una pintora admiradora; cuadro que estaba en la habitación de uno de mis nietos y devolvimos de inmediato. Pero me acusaron ante la Justicia de malversación de fondos públicos. Con una pena posible de 2 a 8 años de cárcel, fui sobreseído no sé cuántas veces. Pero vuelven a apelar en el intento de llegar a la Corte Suprema, nido de corruptos, manejados justamente por Clarín.
Sin embargo, el mayor desencanto lo generó en aquel momento el militar en cuestión. Se había comportado como un amigo, una persona que se acercó a nosotros, que tuvo aquel gesto con la búsqueda de mi hermano y que solo pidió aquel partido en el cuartel donde actuaba. Dos, al final. Porque el primero había terminado en una discusión por lo clásico de las patadas en el fútbol. Se fue en 1977. De allí, la despedida a quien se había comportado como alguien amigo, aun en la ligereza con la que utilizamos la palabra. Y nunca más supe de él, desde que lo mandaron a la India. Como dije en aquella despedida, era un hombre de bien que estaba atento, en presencia o llamando por teléfono cuando pensaba que se había registrado algún problema.
No sé cuál habrá sido finalmente su carrera. Pero en la radio siempre pensamos que el mostrarse como demócrata y convencido de que esa era una etapa que el país debía transitar, pero tenía término, tal vez le habría causado aquella misión de larga duración en la India. Lo mencioné por gratitud en esa entrevista del 2006, recordándolo a él y al capitán Cedrés, que era un dirigente o allegado destacado al Club Huracán Buceo, muy relacionado al mayor Grosso. De allí salió la historia del programa y sus largas derivaciones de Canal 13, tomando como pretexto un libro que apareció en Montevideo, justo a tiempo para coronar una de las tantas venganzas de Clarín. Un hecho curioso es que una vez, en los ataques clarinescos, escribieron que yo había “reconocido” conocerlo. El 1 de enero de 2006, en una nota del periodista Ignacio Quartino para El País de Montevideo, más de seis años antes, contaba esa relación que aún me es grata, pese a la indefinible actuación de Grosso en el programa. Habían pasado casi 30 años y, seguramente, nos habíamos afirmado en mundos muy distintos.

Víctor Hugo Morales nació en Cardona, departamento de Soriano, Uruguay, el 26 de diciembre de 1947. Desde enero de 1981 está radicado en Buenos Aires. Sigue siendo el mejor relator de fútbol de todos los tiempos, además de uno de los periodistas y escritores más completos y prolíficos. Justamente, en esa faceta, lo ubicamos en estas páginas. Además, claro, es columnista de Tiempo.
















