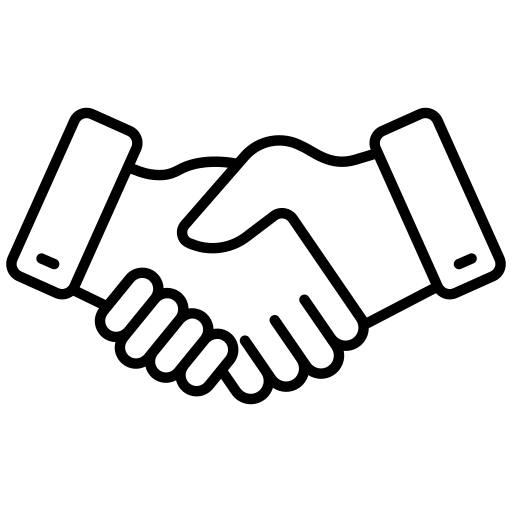El sistema de salud argentino ocupa un lugar en el podio de los mejores del continente. El “primer” sistema ideado por el médico Ramón Carrillo tuvo premisas solidarias: cada quien aporta (en forma de impuestos o de aportes previsionales) lo que puede; recibe (en forma de tratamientos, estudios, asistencia, etc) lo que necesita; el Estado debe ocupar un lugar central/planificador; y más vale prevenir que curar.
Esta lógica fue contrarrestada por los gobiernos liberales (dictaduras, menemismo, macrismo) para beneficiar a quienes buscan hacer negocio con la enfermedad. El resultado de la tensión histórica entre estos dos modelos es un mosaico superpuesto y desordenado de intervenciones sanitarias.
En Argentina se gastan/invierten 10,5 puntos del PBI en salud. Cada actor dentro del sistema pugna para llevarse la porción más grande posible de ese flujo de dinero, lo que produce desorden (en el acceso, las derivaciones, etc), concentración de recursos (en pocas manos y en los grandes centros urbanos) y muchos problemas para acceder.
La memoria histórica y el esfuerzo de las y los trabajadores de la salud todavía sostienen la reputación de un sistema que -a pesar de sus problemas- no deja a nadie morir en la calle, tiene profesionales de primer nivel y puede, en ocasiones de crisis como la pandemia, estar a la altura de una respuesta general que fue de las mejores del mundo.
Milei hizo campaña prometiendo la privatización del sistema como forma de resolución de sus problemas. A continuación, un repaso general de las principales medidas que solo han empeorado aún más los problemas heredados:
1-Suba de medicamentos, discontinuidad de programas y eliminación de ANLAP
El gobierno puede negociar con las farmacéuticas para acordar precios. Milei optó por no hacerlo. Eso provocó una escalada de precios muy superior a la inflación que dejó al 20% de las personas sin la posibilidad de acceder a sus tratamientos. Además, la interrupción de 1600 tratamientos oncológicos -con un total de siete muertes hasta la fecha- que deja a esas personas en la total desprotección por interrumpir de un día para otro situaciones muy delicadas.
Hasta acá, decisiones estrictas de gestión. En el plano legislativo, el DNU 70 deroga la Ley 27.113, que declara de interés nacional y estratégica la actividad de producción de laboratorios de producción pública de medicamentos, lo que busca eliminar la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
2-Desfinanciamiento
La mayor parte del peso del sistema público de salud recae en las provincias. Este sistema brinda cobertura a al menos el 35% de la sociedad que no cuenta con derechos laborales ni cobertura social. Sólo concentra el 3,1% del PBI nacional.
Motosierras y licuadoras dejan a los sistemas provinciales muy deteriorados por dos mecanismos: disminución del presupuesto que los ministerios provinciales tienen para financiar hospitales y centros de salud, y licuación de salarios de empleados provinciales (policías, maestros, médicos, etc) a través de los cuáles se financian las obras sociales provinciales.
Si esto sigue así, ¿de dónde van a sacar plata los gobernadores para mejorar salarios y costear tratamientos en el ámbito público? ¿Es también, en el pensamiento del gobierno nacional, una necesidad “ajustarse a nivel provincial” en el ámbito de la salud?
3-Más desregulación, libre elección y eliminación de monotributo social
La mitad de las personas del país cuenta con cobertura social de su salud. Unos 15 millones tienen una obra social sindical (trabajadores del sector privado formal y familiares), 7 millones una provincial (empleados estatales provinciales y municipales y sus familiares), y más de 5 millones de jubilados y pensionados que tienen PAMI. En su conjunto, y hasta el año pasado, concentraban el 3,4 % del PBI total del país que se gasta en el subsector privado, ya que la mayoría no cuenta con efectores propios. Son coberturas solidarias: el que más gana financia al que menos gana, el más joven financia al más viejo, y el más sano financia al más enfermo. Son los principios básicos de la seguridad social que este gobierno cuestiona.
Al permitir la libre elección entre una obra social y una prepaga (DNU 70), se pone a competir a un sistema solidario con un sistema de lucro. Y si bien esto no es nuevo, el DNU corrompe aún más la espiritualidad inicial de un sistema que tiene problemas pero que todavía es, en la mayoría de los casos, una conquista de los trabajadores que debe ser mejorada en sus resultados. Hace falta repensar a las obras sociales desde su lógica solidaria y no imprimiendole dinámicas distorsivas. Además, es preciso no caer en la tentación de que para que los números “cierren”, la respuesta sea recortes del Plan Médico Obligatorio o cualquier medida que signifique más gasto de bolsillo para los usuarios.
Las prepagas dan cobertura al 15% de los argentinos y concentran 3,9% del PBI. Como dijo Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, son “un producto para el 15 por ciento” y “no es la papa que la comen todos”. ¿No era el sector privado el que iba a resolver todos los problemas? Tener una prepaga tampoco te asegura total tranquilidad y ya son muchas las personas (un 10% de los afiliados) que no pueden pagarla producto del aumento desmedido. Además, en la mayoría de los casos el servicio ha empeorado: más demora en turnos para interconsultas y más copagos para atención y estudios.
Las y los trabajadores más pobres tampoco tienen buenas noticias: la Ley Bases propone eliminar el monotributo social. Esto dejaría sin cobertura de obra social nacional a más de un 1,2 millones de personas entre monotributistas y familiares adheridos. Todas estas personas pasarían de forma inmediata a atenderse en el sistema público, empeorando la situación de sobrecarga del mismo.
4-Conclusión: concentración económica es menos plata para profesionales y peor atención para usuarios
No existe ninguna medida que hasta ahora sea capaz de explicar un beneficio para trabajadores de la salud o usuarios, de ninguno de los distintos subsectores. Sí queda manifiesta la idea de beneficiar a grupos concentrados de poder económico como las farmacéuticas, y también y a pesar de algún entredicho, a las empresas de medicina prepaga.
Es cierto que hay que rediscutir en su conjunto al sistema de salud. Pero las nuevas propuestas que se generen para intentar mejorarlo deben recuperar lo mejor de su tradición solidaria histórica. No es, además, una discusión estrictamente ideológica, es también un debate concreto de resultados: los indicadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desalientan miradas privatizadoras. Ejemplo: en Estados Unidos (sistema privatizado) se gastan más de 8.000 U$D por año y por habitante en salud, mientras que en Cuba sólo poco más de 700 U$D. Sin embargo, Cuba y otros países capitalistas pero con sistemas solidarios de salud tienen menor tasa de mortalidad, más expectativa de vida al nacer y más médicos por cada mil habitantes.