Hernán Díaz es argentino pero vive desde hace 25 años en Nueva York, ciudad en la que transcurre su segunda y más reciente novela, Fortuna (Anagrama), un apasionante relato polifónico acerca de un en apariencia impasible magnate financiero estadounidense de principios del siglo XX, Andrev Bevel, y su misteriosa esposa Mildred. Sin embargo, la peregrinación del autor comenzó mucho antes, cuando tenía dos años y sus padres se mudaron de Argentina a Suecia. Entre sus años de infancia en el país nórdico y su llegada a la ciudad que nunca duerme, volvió por unos años a Buenos Aires, donde estudió Letras en la UBA. Poco después de recibirse a fines de los ’90, viajó con una beca a Londres y terminó haciendo su doctorado en Nueva York, donde trabaja actualmente en la Universidad de Columbia. “Quería vivir en inglés”, resumió en entrevista con Tiempo Argentino, poco antes de presentar Fortuna el viernes 27 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Un deseo que nació de un impulso claro: su amor por la lengua en la que escribieron algunos de sus grandes referentes literarios, como Henry James y Virginia Woolf.
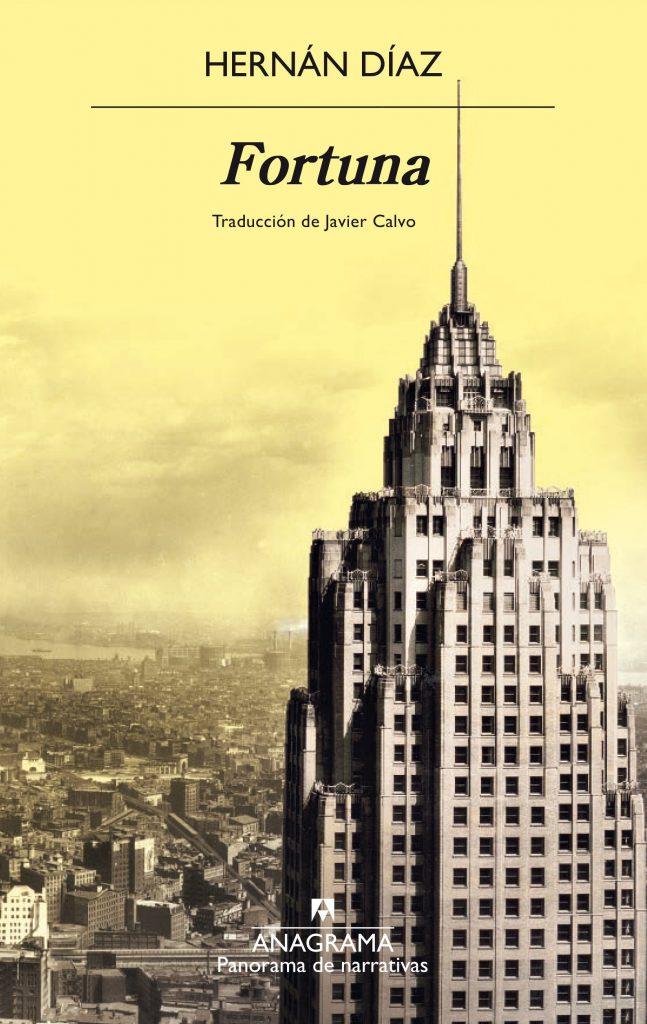
Este breve recorrido biográfico quizá sirva para explicar por qué Díaz escribe en inglés y también por qué tal vez aún no sea del todo conocido en nuestro país, mientras que en Estados Unidos sus novelas no paran de cosechar reconocimientos. La primera, la deslumbrante A lo lejos (Impedimenta, 2020), fue finalista de los prestigiosos premios literarios PEN/Faulkner y Pulitzer en 2018, mientras que Fortuna fue incluida en la lista de los mejores diez libros de 2022 por diarios como el The New York Times y recomendada incluso por el expresidente Barack Obama.
Díaz se encuentra trabajando ahora como productor ejecutivo junto a Kate Winslet en una serie para HBO basada en Fortuna, en la que la actriz británica también interpretará a Mildred. ¿Más credenciales? Fortuna ya fue traducida a 35 idiomas y A lo lejos, la conmovedora historia de un inmigrante sueco que busca abrirse paso en el hostil y desafiante paisaje natural y humano de los Estados Unidos en tiempos de la “fiebre del oro”, a 17.
Pero nada de esto tiene por qué convencer a un lector exigente acerca de la conveniencia de leer a Díaz. Quizá baste con decir que, después de terminar sus novelas, es imposible no dejarse llevar por la emoción que conllevan los grandes descubrimientos literarios. O, simplemente, preguntarse en criollo: “¿Cómo puede ser que no haya sabido de esto antes?”.
-¿Cómo surgió la idea de escribir Fortuna, que es una novela muy urbana, después de A lo lejos, que se desarrolla en gran parte en ámbitos rurales?
-No tengo un manifiesto o un dogma a la hora de escribir, pero trato de hacer algo totalmente diferente cada vez. Siento un gran amor por la ciudad de Nueva York. Es mi hogar, donde he pasado ya la mayor cantidad de tiempo en mi vida. El escenario urbano de esta segunda novela se explica un poco por eso, pero principalmente también porque me interesaba escribir sobre el capital, y bueno, Nueva York es la capital del capital. También tenía bastante sentido por el modo en el que se monumentaliza la riqueza en Nueva York. Por otro lado, cuando decidí escribir sobre esto me puse a leer, que es lo que siempre hago, y me di cuenta de que no había novelas sobre el dinero. Eso fue también un aliciente.
-Tanto Fortuna como A lo lejos son también novelas sobre la inmigración. ¿Volcaste en ellas algo de tu experiencia?
-Obviamente el tema de la errancia o de la emigración- inmigración es algo que me toca muy de cerca. Aunque si lo pienso en términos genealógicos, también la Argentina para mí es un país de inmigración. Mi abuela y mi abuelo paternos nacieron en España, y del lado materno tengo bisabuelos italianos. No es una familia argentina que está acá desde el siglo XIX. Para mí es importante hablar de inmigración, pero prefiero hacerlo de un modo oblicuo en mis novelas. También porque en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, en este momento la inmigración es un tema muy, muy candente, por razones obvias. Y yo siempre he sido un inmigrante con, digamos, cierta comodidad. Me fui a Nueva York con una beca de doctorado, no es que tuve que cruzar la frontera a pie. No quiero hacerme pasar por “la voz de los inmigrantes” o algo así, me mortificaría. Pero al mismo tiempo forma parte de mi experiencia y de la de los Estados Unidos, que es mi país adoptivo. Entonces hablar de esta nación sin hablar de esta cuestión es un disparate. Es posible, pero es ridículo.

-Como hombre de letras, imagino que empaparte con un tema como el de las finanzas tiene que haber requerido una inversión enorme de tiempo…
-Inversión es una metáfora apta porque realmente invertí un montón de tiempo sin saber siquiera si iba a poder domesticar el léxico financiero (sonríe). Vengo de las letras y mi cerebro se ha negado con un fervor irreprimible a aprender matemáticas desde chico. No es lo mío, por más que me interesa mucho. Pero me importaba mucho este proyecto, porque me parece que el dinero es esta fuerza, esta presencia que rige nuestras vidas y al mismo tiempo es un tabú: no hablamos de él y tampoco sabemos muy bien cómo funciona. Hay algo como esotérico en torno al discurso del dinero, que creo que es una movida de poder, evidentemente. Hay una cosa “ustedes, que son el vulgo, que no están educados en estas cuestiones, no se molesten en entenderlas”. Fue todo un aprendizaje, pero al mismo tiempo también me di cuenta de que tampoco es tan abstruso como nos quieren hacer creer.
-Para dar forma a tu novela adoptaste cuatro voces distintas, cada una de las cuales conforma las cuatro partes del libro: la del biógrafo no autorizado de los Bevel, un escritor llamado Harold Vanner; la del mismo Bevel, que decide escribir su autobiografía para contrarrestar esta versión; la de Ida Partenza, la joven a quien Bevel le encarga escribir sus memorias, y la de Mildred, la esposa de Andrew, cuyo diario cierra el libro. ¿Cómo surgió la idea de este rompecabezas narrativo?
-No siempre tuve esta estructura. Llegué a ella cuando empecé a hacer trabajo de archivo y a leer diferentes textos históricos y de ficción, y confirmé rápidamente que no había mujeres en estas narrativas del capital. Lo cual no es casual, es una omisión deliberada. Y por otro lado están los personajes como Andrew Bevel que no solo tienen voz, sino que además tienen megáfono, acaparan todo. Entonces para mí la cuestión de la voz pasó a ser un punto central del proyecto. Pero en vez de presentarlo de un modo meramente tematizado, se me ocurrió que era mucho más estimulante hacer que los lectores y las lectoras pudieran sentir esas voces. Y creo que el recorrido de la novela es el descubrimiento de esa voz hacia el final, ¿no?
-Esa voz final en la novela es la de Mildred, a la que Andrew Bevel intenta presentar ante la opinión pública como una mujer dócil, algo que no es. Al leer su diario pensé en todas esas mujeres del pasado que tenían que publicar sus obras con seudónimos masculinos, como las hermanas Brönte o George Sand. ¿Fueron ellas una inspiración?
-Una de mis escritoras favoritas es George Eliot (sonríe). Fue difícil, honestamente, lograr cuatro voces radicalmente diferentes sin caer en modismos y cosas obvias, como tics verbales o muletillas. Pero a la vez había que encontrar una diferencia. La voz final de Mildred fue la que más me aterrorizó, porque el libro encierra ciertos misterios. Están todos los elementos ahí como para que los lectores perspicaces puedan darse cuenta de la historia oculta del libro. Pero lo que nadie sabe hasta el final es cómo suena la voz de Mildred. Por eso tenía que ser una voz mucho más inteligente que yo, lo que ya es difícil, una voz con mucho peso, brillante y al mismo tiempo hipersensible. Y también tenía que ser creíble como la voz de una mujer. Esa última parte del libro es también una declaración de amor al modernismo. Virginia Woolf fue una gran presencia para mí, así como Jean Rhys, Gertrud Stein, pero también filósofos de la tradición alemana que no son mujeres, como Wittgenstein, en quien pensé muchísimo en términos de la relación del lenguaje con el cuerpo, del lenguaje con el dolor… También pensé en Theodor Adorno en términos de la música y la estética.
-¿Y en quién te inspiraste para la voz de Harold Vanner, el escritor?
-Me pude inventar para mí mismo un modo de escribir una novela de Henry James. Son autores que amo con una pasión ilimitada. Es imposible escribir a la Henry James en este momento, es como escribir música como Brahms, no tiene sentido. Pero fue como encontré un modo de escribir en una tradición que me formó como escritor y como lector. Por eso me puse muy contento cuando pude pergeñar esta excusa para escribir en ese tono. La tercera parte, la de Ida, está muy influenciada por Joan Didion y el nuevo periodismo americano. Son todos escritores que me definen no solo como lector o como persona literaria, sino casi moralmente.

-Efectivamente, hay en tu escritura un tono que remite a autores del pasado, una especie de elegancia en la prosa. ¿Te reconocés en esta idea?
– En primer lugar gracias, porque de verdad me emociona escuchar esto. En la novela, Mildred escribe en su diario que lo que busca en el arte es “elegancia y emoción”. Eso es como un pequeño manifiesto mío. Es lo que me interesa a mí como lector. Son dos impulsos muy diferentes, porque la elegancia tiene que ver con la represión, con un extremo control. Y la emoción en general tiene que ver con un arrebatamiento, es algo que uno no puede evitar, que te sobrecoge y que es lo opuesto del control. Hablo de esto y se me pone la carne de gallina, porque es lo que quiero todo el tiempo, también en la vida: esa tensión entre elegancia y emoción. Como escritor soy muy controlador del proceso de la sintaxis, de la escritura. Creo que cada libro es tan bueno como su peor oración. En cada oración tiene que haber una voluntad, no hay nada librado al azar. Y en la composición también. No es fácil trabajar conmigo, los editores me tienen que tener mucha paciencia.
-Imagino que esta pregunta es algo molesta, pero… ¿te sentís un escritor estadounidense o argentino?
-Eso es algo que no me preocupa demasiado y no siento la necesidad de poner el adjetivo después del «escritor». Creo que a otros les produce más ansiedad que a mí. También porque me parece que la literatura no funciona de ese modo, al menos no la literatura que me interesa. Para mí la literatura es una especie de promiscuidad feliz. O sea: no hay literatura belga, alemana, francesa o canadiense, hay literatura. Y todas estas tradiciones o escritores están en conversación y no hay frontera. Estas divisiones entre nacionalidades de escritores son una cuestión académica, y lo digo como académico. Pero si la literatura se escribiera así, sería una pesadilla.















