Cuando nadie nos nombre, la última novela de Luciana Sousa, es un relato de climas más que de peripecias, una de esas narraciones en que pasan muchísimas cosas, aunque parece que nunca pasa nada. El espacio no es el mero escenario donde transcurren los hechos. Por el contrario, es parte indisoluble de la narración. Es la armonía que acompaña paso a paso la melodía que dibuja la historia.
Luego de diez años, Ana, la protagonista y narradora, regresa a la casa materna, donde luego de la muerte del abuelo, en una casa rural de La Pampa que parece el único mojón de la resistencia contra la destrucción y el olvido, conviven su madre y su abuela, quien, como la casa, también está en vías de desaparecer de este mundo. De hecho, su hija, la madre de Ana, habla de ella en pasado, como si la inexorable condena a la desaparición ya se hubiera realizado.
Los otros dos personajes que viven allí son los caseros, un hermano y una hermana a los que llaman «los idiotas». Su destino es incierto porque la madre está decidida a vender la propiedad y a marcharse de allí. La historia transcurre en ese tiempo provisional, como entre paréntesis, que precede a toda partida.
Este paisaje desolado de La Pampa que se muestra tiene debajo un pueblo enterrado, el pueblo de Mariano Miró, que realmente existió, aunque no figure en ningún mapa ni haya un registro de él y sólo dé indicios de su existencia a través de los pequeños objetos cotidianos que de vez en cuando la tierra devuelve a la superficie como vestigios de una Troya pampeana.
El pueblo se fundó en 1901 y desapareció en 1911. La partida fue conocida como
«el éxodo polvoriento». Sepultado por los cultivos de soja, recién se conoció su existencia hace poco más de una década. En 2011, la maestra de una escuela rural, Alicia Macagno, descubrió con sus alumnos los primeros vestigios de este pueblo casi borrado del mundo y de la memoria.
Esta historia real que parece de ficción fue uno de los disparadores de la excelente novela de Sousa.
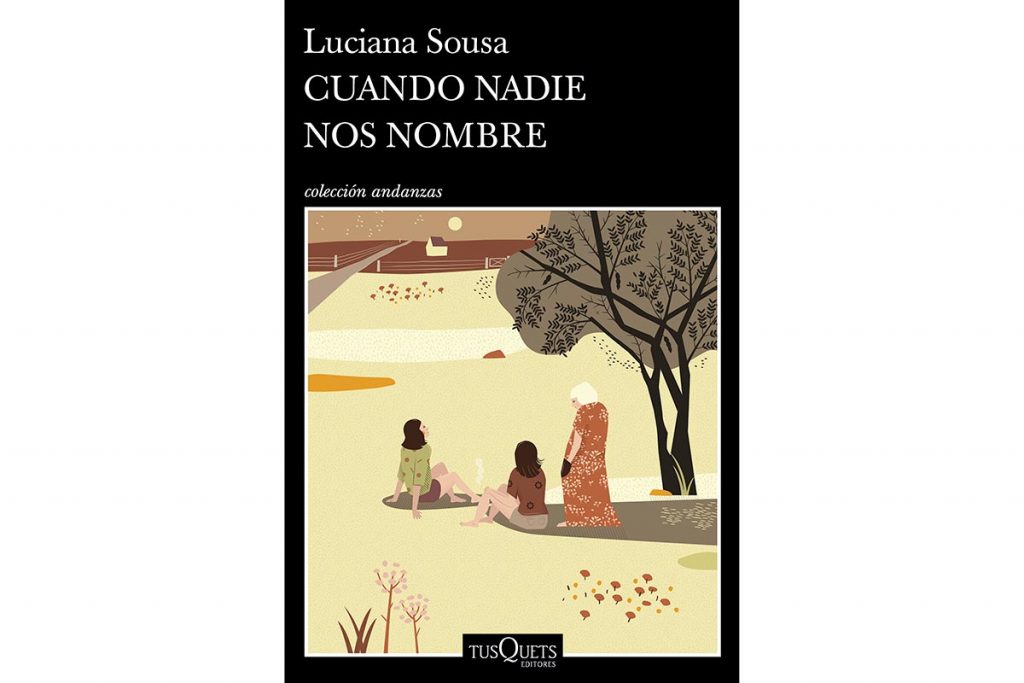
–¿Cómo trabajaste esta novela?
–Primero trabajé la historia familiar. Estaba interesada en el personaje de la abuela y comenzó todo por ahí. Mientras se fue conformando esa historia pensé mucho en dónde ubicarla y me crucé con la historia de Miró, estuve investigando un poco, viajé y estuve un tiempo allá. Me pareció que la historia del lugar tenía que ver con la historia de la familia que yo quería contar. Fueron dos etapas. La primera estuvo más enfocada en la historia familiar y en los personajes y, en una segunda instancia, hubo un trabajo más enfocado en el lugar, que yo quería que tuviera cierta implicancia con la trama. Que no fuera simplemente el espacio donde se desarrolla la acción. Lugo vinieron las correcciones, pero esos dos momentos fueron para mí los más importantes. La escribí en pandemia, por lo que no podía desplazarme mucho, pero sí podía pensar los vínculos entre los personajes, cuánto contar de cada relación, cuánto sugerir.
–La abuela es una metáfora del pueblo enterrado y viceversa. No recuerda, pero de pronto surge algo en su memoria. El pueblo no se ve, pero de vez en cuando un objeto enterrado sale a la luz.
–Sí. Este es un pueblo que se desarrolla a la vera del tren, pero luego de diez años los habitantes se van y tiran la casa abajo. Hay una voluntad de destruirlo, de relocalizarse, de elegir otro lugar y en eso hay algo que también está en la abuela que es la idea de no seguir viviendo. Los restos de Miró quedaron en la tierra y como son tierras productivas, que se cultivan, con los cambios de cultivo hay rotación y con la rotación comienza a salir lo que está abajo, semienterrado. Jamás se hizo el trabajo de perimetrar, son campos privados y la tierra sigue produciendo historias cada vez que vuelven a sembrar. De hecho, estando allí, yo levantaba del suelo pedacitos de cosas rotas que la tierra iba devolviendo. Me pareció muy impactante que tanto tiempo después siguieran apareciendo estos fragmentos. Como decís, esto sucede un poco también con la abuela. Hay una historia familiar que se desarma, una casa que se vende, pero ella tiene momentos de mucha lucidez y mucha ternura. Nada está borrado del todo.
–¿Es una novela que trabaja el pasado desde el presente? Ana vuelve a ese pasado desde un presente que para ella es muy distinto.
–Sí. Creo que ella puede volver a ese pasado desde su presente distinto, precisamente, por dos factores que son la distancia que toma con el lugar y el tiempo. Ella vuelve a un espacio rural, donde se lleva una vida bastante aislada que no tiene nada que ver con la vida de una ciudad como Bariloche, donde vive en el presente. El contraste es muy grande. La distancia respecto del lugar, también la marca la presencia de Mara, con quien vive en Bariloche. Eso le permite a Ana mirar desde afuera, es decir, con cierta distancia.
–La gente del lugar parece no tener conciencia de que vive sobre un pueblo enterrado.
–Cuando Miró se destruye, mucha gente se relocaliza en un pueblo muy cercano, pero mucha otra se dispersa. Queda alguna colección privada de alguien «hijo de», pero en la mayoría de los casos no se ocuparon de hacer un registro, de darle entidad a ese pueblo. Muy cerca de donde estuvo ubicado Miró, hay una escuela rural. De hecho, los que encuentran los primeros fragmentos del pueblo enterrado son los chicos de este colegio con la maestra que para mí fue una especie de guía. Es un colegio que cerró no por la desaparición de Miró, sino por la despoblación de muchas zonas rurales. Ella hace una gran tarea para difundir lo que pasó, siempre está muy dispuesta a llevar estos temas al gobierno provincial. Sin embargo, la historia no tiene mucha resonancia. Cuando la escuché me pareció inverosímil que no hubiera algún tipo de puesta en valor de lo que fue ese pueblo, pero es así y creo que por la idiosincrasia de quienes en este momento están viviendo en los alrededores y de quienes gobiernan, no hay demasiado interés. Nombrar es una forma de visibilizar, de darle existencia a la historia olvidada.
–¿Dónde estaba situado exactamente Miró, en qué lugar de la provincia de La Pampa?
–La ciudad grande más cercana es General Pico. Tiene un pueblo a unos dos kilómetros que se llama Hilario Lagos y que es donde se relocalizó la mayoría de los habitantes de Miró. Después hay otro pueblo cercano que se llama Alta Italia, en el norte de la provincia.
–¿Viviste alguna vez en una zona rural?
–No, nunca. Nací y viví siempre en Buenos Aires.
–Te lo pregunto porque en tu novela aparece el paisaje no tanto como descripción, sino como vivencia interior. ¿Cómo lograste?
–Creo que no puedo escribir como alguien que vivió toda su vida en una zona rural. Claramente, esa no fue mi experiencia de vida. Me gustan mucho los relatos de Buenos Aires de personas que no son de Buenos Aires, porque ven cosas que quizá ya no veo porque las naturalicé, cosas que no me parecen extrañas o llamativas. Creo que pasa lo mismo con la posibilidad de contar otros sitios desde afuera. Esa narración tiene otro valor que no es el de la experiencia personal, de lo cercano, de lo tradicional de la idiosincrasia de quienes viven allí. Tiene el valor de la atención puesta en percibir algo. Sabiendo que no tengo una experiencia propia para pararme sobre ella y narrar, trato de hacerlo desde lo que me pasa cuando estoy en el lugar. Trabajo mucho con los sentidos, con las impresiones, los sonidos, los colores, lo que puedo percibir estando allí. Con todas esas limitaciones y con todos esos reparos, creo que la narración tiene el valor de pertenecer a alguien que no se crió ahí y que, por lo tanto, escribe desde otra perspectiva.
–Borges decía que si en determinada obra hay muchos gauchos y caballos se pone evidencia que quien escribe no pertenece al lugar porque uno deja de ver lo que le es familiar. Para «ver» realmente hay que tomar distancia.
–Creo que narrar desde la experiencia genera otro tipo de relato, tiene otras herramientas. Yo tengo que valerme de lo que pueda ver con mi perspectiva. No creo que necesariamente haya que ser de un lugar para contar algo de ese lugar.
–No, claro. Al contrario, porque lo que está demasiado incorporado casi deja de ser visto, de ser percibido.
–Sí. De hecho, les mandé la novela a Alicia y a otra gente que conocí allí y ellos sintieron que estaba hablando de ese lugar, que mi percepción no estaba tan alejada de lo que ellos viven, aunque haya matices y detalles que yo no puedo percibir porque no pertenezco al lugar. Sabiendo mis limitaciones, creo que el relato tiene valor en sí y que complementará otros que puedan surgir desde el propio Miró. En este momento no hay demasiado sobre ese pueblo, pero puede surgir más material.
–El pueblo Miró es como una metáfora de la memoria misma. Hay cosas que uno creyó olvidadas para siempre y que de pronto, se «desentierran», valga la palabra. El pueblo olvidado no está tan olvidado porque sigue enviando evidencias de su existencia desde abajo de la tierra.
–Sí, hay mucho de la memoria y justamente de eso fragmentario que es propio de la memoria. En la novela aparecen ciertos elementos que no son como los recuerda la protagonista, aparece el recuerdo como algo incompleto, como algo que no es total y que no perdura en todo el mundo igual. También hay algo de las capas de historia que se van superponiendo porque en el territorio del que hablo antes había pueblos aborígenes y eso quedó muy borroneado luego de la irrupción del tren. La propia historia se va pisando. Uno de los personajes dice que si se tira abajo una casa es como si allí nunca hubiera vivido nadie. Me producen mucha impresión esos momentos que quedan borroneados y que en la novela aparecen referidos al pueblo y a la historia familiar. Ante eso parecería que lo único que se puede hacer es nombrar.
–El nombre del pueblo es un dato de la realidad, no es buscado, pero tiene su efecto. Miró parece el pasado del verbo mirar y también sugiere que se puede mirar sin ver, porque el pueblo ya no está.
–De hecho, si vas hasta allí solo se ve la estación de tren, porque el tren sigue pasando. Es un tren de carga. Pero no hay nada más, excepto la escuela rural abandonada.
–¿Cómo llegó a vos la historia de ese pueblo?
–De casualidad. Estaba estudiando para la facultad, tenía que armar un examen, me puse a leer una revista académica y encontré un artículo que hablaba de eso. Estaba trabajando sobre la gauchesca y este artículo hablaba de pueblos del siglo pasado. Entonces comencé a buscar más información. Hay un documental muy lindo de una documentalista pampeana, Franca González, que es de General Pico. Comencé a buscar en internet qué había, a ponerme en contacto con personas de allá. Llegué a la historia de este pueblo por casualidad. Yo estaba buscando un lugar, pero nunca me imaginé que fuera un lugar que no existiera. Imaginaba un paraje, un pueblo real. Pero me encontré con esta historia y me gustó.
–¿Cuánto tiempo de escritura te llevó la novela?
–Unos dos años, pero me di cuenta desde el principio de que esa historia me generaba, por decirlo de alguna forma, un estado de escritura que es estar muy conectada, muy atenta. Como la pandemia fue una época de estar en casa y con poca actividad, me permitió hacerla en un tiempo que parece rápido, pero fueron meses muy largos. «
Formas de la violencia
–En la novela hay una gran violencia, a veces contenida y a veces explícita, como en el caso de la gallina que degüellan. Esa y otras escenas me remitieron a Horacio Quiroga, como si esa violencia de la selva se trasladara al paisaje plano de La Pampa.
-No lo había pensado, pero puede ser. Durante la pandemia releí muchos autores, porque era más difícil acceder a libros nuevos. Entre los autores que releí estaba Quiroga.
Para muchos personajes esa violencia es parte de lo cotidiano, de su crianza, de su forma de hacer las cosas, de sus tradiciones. Para ellos está naturalizada.
-¿Los idiotas, como se llama en la novela a esos hermanos que son los caseros, son los que muestran de manera más explícita lo monstruoso, eso monstruoso lo que los demás callan?
-Sí, por los vínculos, por la excentricidad que tienen, por cómo los llaman, esos dos personajes son muy diferentes del resto. Son los caseros, a los que concebí casi como una parte de la familia. Pensar ese tipo de relaciones mientras escribía me pareció muy atractivo.
Secretos y silencios familiares
–Además del secreto entre Ana y la abuela, hay muchas cosas en la novela que permanecen no dichas, que están enterradas como el pueblo. Una de ellas es de quién es el niño de “la idiota”. Se puede pensar que es del hermano o incluso sospechar que es del abuelo de Ana, pero no se sabe. ¿Por qué elegiste que el lector hiciera sus propias conjeturas?
-Quizá eso se pueda pensar como una continuidad de mi novela anterior, Luro. Todo el mundo estaba muy consternado porque no aparecía quién era el padre del bebé de la protagonista que estaba por nacer. Me llamó la atención. Lo primero que me preguntó mucha gente fue de quién era el bebé, como si ese enigma fuera muy importante para la trama. En Cuando nadie nos nombre hay cuestiones extrañas o que por lo menos le son extrañas a la protagonista, Ana. Eso se traslada también a los quejidos que se escuchan de noche, a los misterios, a las cosas que ella, habiendo nacido allí y habiendo regresado luego de mucho tiempo, no sabe, se le escapan. Esas cosas tienen la lógica propia del funcionamiento de esa familia, incluso en la relación con estos dos hermanos, “los idiotas”. Me gustaba que la situación se le saliera de control y que también Ana se preguntara de quién es el bebé. Pensé que responderlo era resolverlo y me pareció mejor la tensión de lo ambiguo.















