De haberse jugado en los siglos XVI o XVII, la hegemonía de la Copa Libertadores no hubiese sido de los equipos rioplatenses o brasileños sino de los potosinos, y los equipos del lugar hubieran deslumbrado como todavía deslumbraba el tesoro que yacía debajo de esa ciudad. Los mejores jugadores del continente, y quizá también los mejores del mundo, hubieran afluido a las faldas del Cerro Rico atraídos por la plata que brotaba sin parar. Así las cosas, el Nacional Potosí y el Real Potosí hubiesen presentado un plantel estelar y un estadio reluciente y todo el lujo y la pompa que el dinero pudiese pagar. Además, tal como sucede en la actualidad, la altura y el frío hubiesen hecho sufrir a los equipos visitantes, y en virtud de todas estas hipotéticas cuestiones los equipos potosinos hubiesen marcado una época y hoy quizá hablaríamos del reinado futbolístico potosino de la misma forma en que hablamos del reinado de Peñarol, Santos, Independiente o Boca.
Pero lamentablemente la crónica verdadera del fútbol potosino es, a diferencia de la imaginaria, más bien sombría: los equipos de la ciudad nunca lograron deslumbrar ni brillar ni refulgir ni ningún verbo que se pueda asociar con la plata. De hecho fueron pocas las veces en que se jugaron en Potosí partidos correspondientes a las competencias continentales.

Pues bien: a ese páramo helado se encaminó Boca para jugar este miércoles por la noche contra Nacional Potosí. Lo interesante es que, simétricamente, Potosí está en La Boca todos los días: más precisamente en el monumento a Pedro de Mendoza que se encuentra en el Parque Lezama.
***
Corría 1536 cuando Pedro de Mendoza, con título y blasón de Adelantado del Río de la Plata, llegó a un humilde curso de agua que en poco tiempo pasó a ser conocido como el Riachuelo de los Navíos. Mendoza tenía a su disposición el inmenso estuario del Río de la Plata pero eligió ese paraje porque era excelente como puerto. Sus hombres desembarcaron, construyeron unos ranchos precarios y se transformaron en los primeros boquenses: eran apenas unas chozas de barro con techos de totora, pero fue gracias a ese tropel de conquistadores que, muy vagamente, despuntó el barrio.
Aquellos aventureros buscaban la Sierra de la Plata, es decir el mítico país del Rey Blanco, es decir el áureo tesoro que se escondía en el corazón de América, es decir Potosí. Habían oído varias leyendas al respecto. Y pensaban llegar hasta ahí remontando un río que se llamaba “de la Plata” porque al parecer nacía en esas bóvedas andinas y venía a morir justamente donde ellos estaban.
La mala noticia era que nada era áureo en las soledades fluviales en las que se habían asentado. Sólo veían un suelo anegadizo en la orilla, un poco más adelante las barrancas y después la llanura ilimitada que más tarde sería la pampa pero en la que todavía no había gauchos ni taperas ni corrales ni nada de lo que hoy se asocia con ese espacio: incluso los primeros caballos los estaban trayendo ellos. Aquí y allá chirriaban los chajás y teruteros rasgando el silencio. El agua del dichoso río era marrón a pesar del nombre. Y por ningún lado aparecía la teatralidad que tuvo la conquista en otros lugares de América: no había tronos ni príncipes ni dinastías que someter.

Pero sí había tribus cercanas que les hicieron imposible quedarse. Entonces los hombres de Mendoza empezaron a subir por el Río de la Plata buscando al Rey Blanco. Cada día presentían que estaban en la víspera de su mágico coronamiento, pero siempre encontraban más de lo mismo: ríos y canto de pájaros.
***
Toda esta aventura se ofrece al transeúnte que pasa por el monumento a Pedro de Mendoza que está en el Parque Lezama.
Lo más visible de la escultura es la estampa de Mendoza. El conquistador, de cuerpo entero, tiene el ademán de avanzar con paso firme mientras empuña con su mano derecha una espada que se clava en el suelo. Más atrás, una mujer indígena que parece estar maldiciendo su destino mira el firmamento con los brazos abiertos.
Pero lo más elocuente del monumento está del lado de la calle Brasil, donde se ve una inscripción que dice “El sueño de la Sierra de la Plata”. Está escrito así, con una sintaxis aturdida, sin una preposición que introduzca o articule. Y lo que hay al lado de esa leyenda es la figura de un conquistador que puede ser el mismo Mendoza o quizá uno cualquiera del tropel que él trajo a estas costas. Está parado sobre su embarcación, apoya el pie derecho en la proa y acaricia una montaña. La imagen, claro, es figurada: ni Mendoza ni su gente se encontraron con el Cerro Rico de Potosí cerca del Río de la Plata. Pero la confusión de ese primer descubrimiento hizo que esa montaña y ese río se reunieran en la mente afiebrada de los conquistadores. Y por eso los dos hitos geógraficos del continente, en realidad tan distantes, están uno al lado del otro en el monumento a Pedro de Mendoza que está en el Parque Lezama.
***
Una vez fui a ver un partido a Potosí. Llegué a la ciudad y antes de dirigirme al estadio Victor Agustín Ugarte dediqué un par de horas a pasear por el centro de la ciudad. El lugar tenía una atmósfera propia: el cerrado mundo del altiplano con su paso cansino, su impronta indígena, sus mercados callejeros y su variedad de colores se desarrollaba entre las esquirlas de un pasado glorioso, hecho a imagen y semejanza de España. En cada esquina se veía el contraste entre el presente alicaído y un prestigio antiguo: un sinnúmero de iglesias, conventos y casas señoriales permanecían incólumes y recordaban que aquella fue, alguna vez, la parte más principal del imperio. Y en la lejanía se elevaba siempre y en todo momento el Cerro Rico. No hay un palmo de Potosí desde el que no se lo pueda ver, y es un imán para la vista: ahí está, siempre al fondo y siempre disponible, una de las montañas más determinantes de la historia universal. Alguna vez el mundó giró alrededor de esa cumbre.
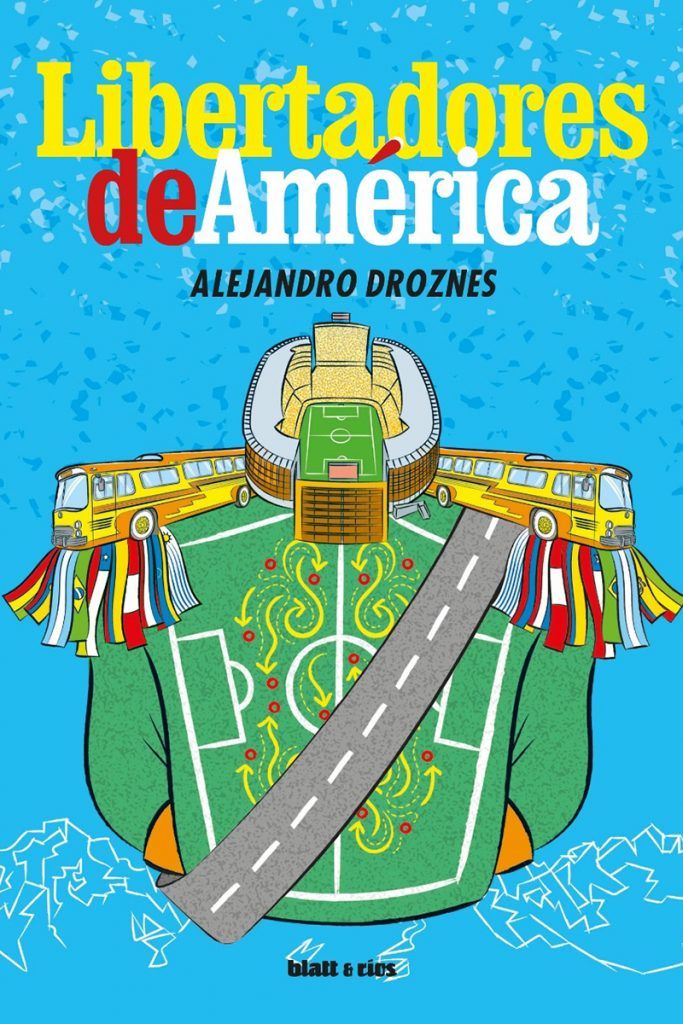
Cuando ingresé finalmente al Victor Agustín Ugarte me encontré con que, en las tribunas, los hinchas potosinos estaban ataviados con ponchos y mantas; estábamos, por cierto, en el medio de la intemperie más inhóspita de América. Todos estaban sentados. Y muchos, además, mascaban su coca. Parecía una escena típica, folklórica y atemporal, y no la previa de un partido de un torneo internacional. Abajo, en tanto, el campo de juego saltaba a la vista por lo reluciente: era un rectángulo verde incrustado en un entorno mineral de muchos kilómetros a la redonda donde apenas crece nada. En los pasillos unos puestos de comida vendían silpancho y pique macho. Al fondo, hacia el sudeste, se veía el Cerro Rico.















