Llevaba varios días en Guayaquil, pero todavía no había salido de la zona céntrica en la que se concentran los principales atractivos de la ciudad: había ido y venido muchas veces por una costanera que se llama “Malecón 2000”, había observado desde sus miradores el lento fluir del Guayas y había saludado el monumental hemiciclo que, junto al río, conmemora el encuentro entre San Martín y Bolívar. Del resto de la ciudad sabía poco pero me bastaba alejarme de ese paseo para encontrar un infierno de tránsito, así que prefería pasar el tiempo caminando junto a la orilla, apreciando el espectáculo natural del río y pensando en la entrevista que alguna vez reunió a los Libertadores.
Estaba en esa rutina cuando una tarde distinguí, entre la multitud que paseaba por la peatonal, una camiseta amarilla tirando a anaranjada que tenía un anuncio de Coca-Cola en letras rojas. Fue un instante pero me bastó para reconocerla. Era una prenda que había estado presente en mi infancia: era la camiseta con la que el Barcelona de Guayaquil había protagonizado la Copa Libertadores de 1990, que fue la primera edición de la que tuve noticia.
Por aquel entonces yo tenía nueve años y había descubierto el fútbol gracias al Mundial que se acababa de disputar. Un viernes al mediodía mi mamá nos sentó a mi hermano y a mí a ver Argentina-Camerún y ahí se inició todo: empezamos a recibir El Gráfico en casa cada martes a la mañana. Y fue por una nota de esa revista, poco tiempo después del Mundial, que supe de una polémica semifinal entre el Barcelona de Guayaquil y River.
El partido se había jugado en Ecuador, había vencido el equipo de camiseta amarilla y el artículo de El Gráfico era dramático: se referían sospechas de corrupción arbitral, agresiones de los policías ecuatorianos a los jugadores argentinos, falta de agua y luz en el vestuario visitante, un penal regalado para el equipo local e irregularidades de todo tipo. Por los parlantes del estadio se escuchaba una canción que decía “Barcelona campeón, River maricón”.
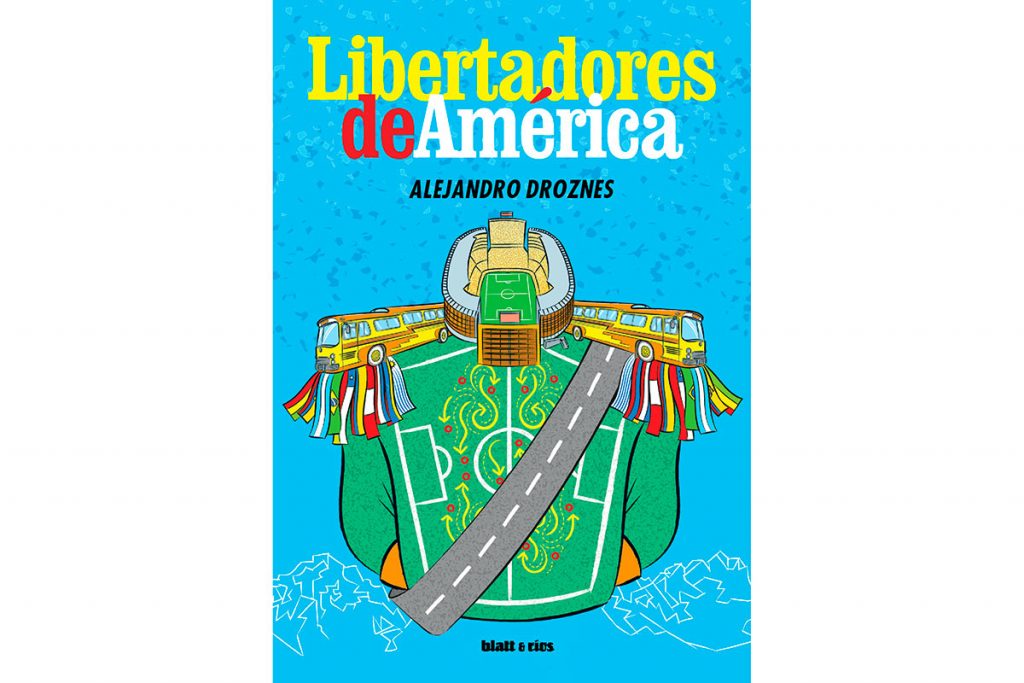
Pero lo más controvertido había sido un tiro de Rubén Da Silva, delantero de River, en la definición por penales. Ese penal, aseguraban las páginas de El Gráfico, había entrado. La pelota había pegado en el travesaño y después había picado dentro del arco. Pero el gol no había sido convalidado.
La foto que acompañaba al texto también era memorable: mostraba, desde atrás del arco, la ejecución del penal decisivo. Se veía la pelota viajando rumbo al travesaño en el que se estrellaría, al arquero de Barcelona siguiéndola con la vista, a Da Silva expectante.
Todo eso, además, había ocurrido sobre el fondo de una lejanía amenazante y tórrida, sintetizada en la frase que un periodista ecuatoriano le susurraba al autor de la nota, que era argentino: “Ecuador es una Colombia en miniatura”. Esto venía a significar que en Ecuador, como en el violentísimo país que en ese entonces era Colombia, también se compraba a los árbitros (en Colombia incluso se los amenazaba y hasta mataba, al punto de que ese año Atlético Nacional de Medellín había tenido que mudar su localía a Santiago de Chile).
Me sacó de la reminiscencia el ruido de una lancha a motor que remontaba el estuario. La multitud seguía ahí. El Guayas o “Guayitas”, como le dicen con cariño los lugareños aunque se trata de una tremenda mole de agua, también seguía fluyendo. Los Libertadores, en el hemiciclo, no habían disuelto su abrazo. Me di cuenta de que estaba en el exacto escenario de aquel partido y de que, perdido en un rincón de la ciudad, estaría el mismísimo metro cuadrado donde se había ejecutado ese penal.
Decidí abandonar el paseo fluvial al que me había acostumbrado desde mi llegada y adentrarme, por fin, en el infierno del tránsito. Quería encontrar ese estadio y en particular el arco del penal de Da Silva. Paré un taxi, que en esa ciudad son de un amarillo chillón. En el camino resolví que mi investigación ya podía empezar y le pregunté al taxista si recordaba algo de una antigua semifinal entre Barcelona y River.
***
En la ilustre ciudad de Guayaquil se reunieron y abrazaron, un día de 1822, los dos Libertadores. Uno, San Martín, venía del sur. Había recorrido los caminos invisibles de los Andes con sus granaderos y había asegurado la libertad de tres países: Argentina (que en ese entonces era las Provincias Unidas del Río de la Plata), Chile y Perú. El otro, Bolívar, venía del norte. Había transitado las selvas ardientes del Orinoco junto a sus llaneros y había libertado, también, tres territorios: Venezuela, Nueva Granada (la actual Colombia) y la Gobernación de Quito.
Bajo la línea del ecuador se reunían, gracias a un hermoso azar, el sur y el norte, cada uno con su caudal de gloria, de batallas victoriosas, de pueblos emancipados. Y entonces esos dos hombres, héroes itinerantes que fundaban desplazándose, uno viniendo del Plata y el otro del Caribe, se abrazaron. Y después del abrazo subieron las escaleras de una residencia guayaquileña y, agobiados por un calor ya prestigioso, se pusieron a hablar.
Había varios temas pendientes. Por ejemplo: ¿era guayaquileña esa residencia? Estaban en Guayaquil, junto al incesante Guayas, pero ¿en qué país estaban? En ese momento Guayaquil era una provincia libre, con presidente propio, pero Bolívar decía que estaban en Colombia. En una carta a San Martín, previa a la reunión, le revelaba “las ansias que tengo de estrechar en el suelo de Colombia al primer amigo de mi corazón y de mi patria”. Lo mismo le decía, en otra carta, al presidente de la ciudad: “sabe que Guayaquil no puede ser un Estado independiente y soberano: sabe que Colombia no puede ni debe ceder sus legítimos derechos”.
Pero Bolívar no pasó a la historia como escritor de cartas sino como hombre de acción, y por eso llegó a Guayaquil acompañado por mil quinientos hombres que ocuparon la ciudad, cada uno con su bayoneta.
San Martín, por su parte, dudaba. Aquel territorio había pertenecido en algunos momentos de su historia a la Nueva Granada, y en ese sentido las aspiraciones de Bolívar eran legítimas. Pero también era verdad que en otras épocas había estado bajo la tutela del Perú, y por lo tanto también el Perú podía reclamar su posesión. Además él, San Martín, era en ese momento el Protector del Perú, título que lo investía provisoriamente como la máxima autoridad del país al que había liberado: debía, por lo tanto, velar por los intereses peruanos.
La ciudadanía guayaquileña, en tanto, estaba dividida: algunos querían pertenecer a Colombia, otros querían pertenecer a Perú y otros querían que Guayaquil fuese independiente. Esta última opción era la más inconsistente, ya que la ciudad carecía de un ejército propio que pudiera oponerse a las bayonetas de Bolívar.














