Hubo un momento en que en Argentina los «triunfadores del mañana» estudiaban mecanografía en las Academias Pitman. Escribir con los ojos cerrados denotaba un tan elevado grado de excelencia en el conocimiento del teclado que no hacía falta verlo para llenar de mosquitas negras el papel en blanco.
Esto no sucedía sólo en nuestro país, sino en todo el mundo, porque según lo afirma Martyn Lyons, profesor emérito de Historia en la Universidad de Nueva Gales del Sur y especialista en historia de la lectura y la escritura, la máquina de escribir fue un mojón importante en el devenir de la tecnología. Así lo afirma en El siglo de la máquina de escribir, un magnífico libro publicado por Ampersand, una editorial que ya tiene acostumbrados a sus lectores a la excelente edición de libros excelentes.
El autor se refiere a los vínculos que los escritores tuvieron con sus máquinas de escribir entre 1880, cuando este artefacto novedoso se comercializó por primera vez, hasta 1980, momento en que los procesadores de textos lo convirtieron en una pieza de museo destinada a despertar la nostalgia de los melancólicos. El propio autor, según cuenta, escribió su tesis doctoral con una Olivetti de los años ’60.
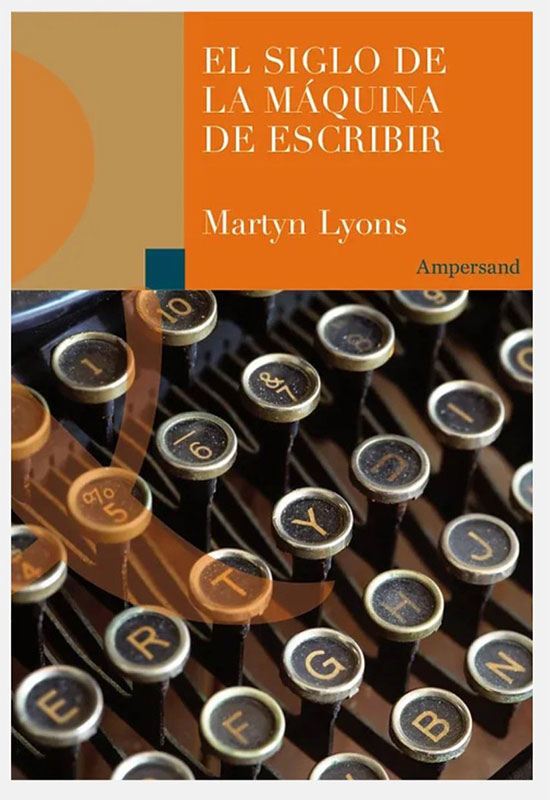
Dar en la tecla
Dice Lyons: «En 2006 cuando Larry McMurtry aceptó el Globo de Oro por el guion de Secreto en la montaña, le agradeció a su máquina de escribir (una Hermes 3000). En Colorado, Hunter S. Thompson, autor de Pánico y locura en Las Vegas (1972), llevó su máquina de escribir a la nieve y le disparó y luego se disparó a sí mismo. A todas luces, la máquina de escribir no era simplemente una máquina sin alma: tenía una personalidad que se podía querer, valorar, injuriar o asesinar. Muchos escritores trataban a sus máquinas como seres vivos; tal es el caso de Paul Auster que se refería a su Olympia como a un ser frágil y sensible».
Según el especialista, la máquina de escribir no fue sólo la compañera inseparable de los escritores. También influyó en las obras que produjeron. ¿De qué modo? Conminándolos a la precisión que hoy no exigen las computadoras por el simple hecho de que borrar y volver a escribir es tan sencillo que no vale la pena tomar recaudos previos acerca de si lo que se va a escribir es, realmente, lo que se quiere escribir. «Sin la comodidad de eliminar un error de forma manual y en el acto, y sin el lujo de la tecla para borrar, la máquina de escribir fomentaba la disciplina del autor e incluso la mezquindad con las palabras, puesto que la revisión sólo sería posible una vez que el texto volviera a redactarse por completo», señala Lyons.
Quizá el terror a la página en blanco provenga del horror a lo definitivo que imponía ese objeto mecánico. La máquina no sólo producía dolor de cuello y de espalda –cualquiera que haya tecleado una Lexicon lo sabe– sino que, además, asustaba a escritores, periodistas y administrativos al hacerlos sentir que, si bien no estaban escribiendo en el bronce de la gloria, las palabras, aunque etéreas, nacían del duro metal que las estrellaba letra por con violencia contra el muro de la página.
Si hoy muchos las rememoran con nostalgia, cuando aparecieron en el mundo tuvieron sus detractores que se manifestaban contra «la industrialización» de la escritura que nada bueno podía augurar para la literatura. Según Lyons, toda tecnología en primera instancia produce rechazo. Uno de los ejemplos que cita es contundente: cuando la pluma metálica reemplazó en 1830 a las plumas de ganso, muchos escritores se rebelaron. Víctor Hugo fue uno de ellos. Contra viento y marea conservó las seis plumas de ganso con las que escribió Los miserables. Si el texto era un ser vivo como un pájaro, ¿de qué modo hacerlo levantar vuelo sin la pluma?
Un largo recorrido
Lyon traza una historia fascinante de un siglo y de un objeto, la máquina de escribir. En su libro confluyen una enorme erudición sobre el tema sumada a una capacidad especial para narrar hechos novedosos que nadie sospecharía. Por ejemplo, que para Heidegger esta máquina era un invento negativo, en la medida en que producía una desconexión entre la mano, el ojo y lo escrito y, según él, esta desconexión disolvía la personalidad del autor en la uniformidad del texto.
Por el contrario, Mark Twain se jactaba de ser un adelantado cuando comenzó a escribir a máquina en la década de 1880:»soy la primera persona del mundo que aplicó la máquina de escribir a la literatura». Sostenía que Las aventuras de Tom Sawyer (1876) fue la primera novela mecanografiada, aunque Lyon afirma que fue La vida en el Misisipi (1883).

La primera novela escrita con un procesador de texto fue Bombardero (1968) de Len Deighton. No es menor el detalle de que ese procesador pesaba 100 kilos y que para que pudiera entrar en su departamento ubicado en un primer piso hubo que quitar una ventana y subirla con una grúa».
Son numerosos los escritores y escritoras que desfilan por este libro apasionante, entre ellos Agatha Christie, Luigi Pirandello, Ernest Hemigway, Henry James, Jack Kerouac, Georges Simenon, Hermann Hesse, Erle Stanley Gardner, T.S. Eliot…
Trata, además, otros temas interesantes de la historia de este dinosaurio de las máquinas: el nacimiento de la tipoesfera, el surgimiento de la figura de la mecanógrafa, la entronización de la máquina como símbolo de lo moderno, el surgimiento de las marcas, la veneración que de ella hicieron los futuristas, su influencia en la poesía modernista hasta llegar a la «nostalgia posdigital» que convierte en pieza de colección la máquina que transformó de manera definitiva la historia de la escritura.















Carolina Ragazzon
17 July 2023 - 13:19
Muy linda nota. Buscaré el libro. Interesante leer sobre quienes se opusieron.